Catalina de Erauso
Banda Propia
220 páginas
Sobre la autora
En 1592 nace en San Sebastián esta personaje mítica de su época, conocida como la Monja Alférez. Rompió su destino escapándose del convento hacia América, ocupando identidad masculina y donde es reconocida por sus labores militares. De vuelta al viejo mundo, se descubre quién es y escribe esta autobiografía, de la que adelantamos dos capítulos.
I
Su patria, padres, nacimiento, educación, fuga
y correrías por varias partes de España
Nací yo doña Catalina de Erauso en la villa de San Sebastián de Guipuzcoa, en 1585, hija del capitán don Miguel de Erauso y de doña María Pérez de Galarraga y Arce, naturales y vecinos de dicha villa. Criáronme mis padres en su casa con otros mis hermanos hasta tener cuatro años. En 1589, me entraron en el convento de San Sebastián el Antiguo de dicha villa; que es de monjas dominicas, con mi tía doña Úrsula de Unza y Sarasti, prima hermana de mi madre, priora de aquel convento, donde me crie hasta tener quince años, y entonces se trató de mi profesión. Estando en el año de noviciado ya cerca del fin, se me ofreció una reyerta con una monja profesa llamada doña Catalina de Aliri, que, viuda, entró y profesó, la cual era robusta, y yo muchacha, me maltrató de manos, y yo lo sentí. A la noche del 18 de marzo de 1600, víspera de San José, levantándose la comunidad a medianoche a maitines, entré en el coro, y hallé allí arrodillada a mi tía, la cual me llamó, y dándome la llave de su celda, me mandó traerle el breviario. Yo fui por él, abrí y tomelo, vide allí en un clavo colgadas las llaves del convento: déjeme la celda abierta, y volvile a mi tía la llave y el breviario. Estando las monjas en el coro y comenzados ya los maitines con solemnidad,
a la primera lección llegué a mi tía y le pedí licencia porque estaba mala. Mi tía, tocándome con la mano en la cabeza, me dijo: «Anda, acuéstate». Salí del coro, tomé una luz, fuime a la celda de mi tía, y allí cogí unas tijeras, hilo y una aguja: tomé unos reales de a ocho que allí estaban, las llaves del convento y salí, fui abriendo puertas y emparejándolas, y en la última, que fue la de la calle, dejé mi escapulario y me salí a la calle sin haberla visto ni saber por dónde echar, ni a dónde irme: tiré no sé por dónde, y fui a dar en un castañar que está fuera, y cerca a las espaldas del convento, y acogime allí, estuve tres días trazando, acomodando y cortando de vestir. Corté e híceme de una basquiña de paño azul con que me hallaba, unos calzones, de un fandallín verde de perpetuan que traía debajo, una ropilla y polainas: el hábito me lo dejé por allí, por no ver qué hacer de él. Corteme el cabello y lo tiré por allí, partí la tercera noche y eché no sé por dónde, y fui calando caminos y pasando lugares por alejarme y vine a dar a Vitoria, que dista de San Sebastián cerca de veinte leguas, a pie y cansada, sin haber comido más que yerbas que topaba por el camino.
Entré en Vitoria sin saber a dónde acogerme. A pocos días me hallé con el doctor don Francisco de Cerralta, catedrático de allí, el cual me recibió fácilmente sin conocerme, y me vistió. Era casado con una prima hermana de mi madre, según luego entendí, pero no me di a conocer. Estuve con él cosa de tres meses, en los cuales él, viéndome leer bien el latín, se me inclinó más, y me quiso dar estudio; viéndome rehusarlo me porfió, y me instaba hasta ponerme las manos. Yo con esto determiné dejarle, y lo hice así: cogile algunos cuartos, y concertándome con un arriero que partía para Valladolid en doce reales, partí con él, que dista cuarenta y cinco leguas.
Entrado en Valladolid, donde estaba entonces la Corte, me acomodé en breve por page de don Juan de Idiáquez, secretario del rey, el cual me vistió luego bien, y llameme allí Francisco Loyola, estuve allí bienhallado siete meses. Al cabo de ellos, estando una noche a la puerta con otro paje compañero, llegó mi padre y nos preguntó si estaba en casa el Sr. don Juan. Respondió mi compañero que sí; dijo mi padre que le avisase que estaba allí; subió el paje, quedándome yo
con mi padre sin hablarnos palabra ni él conocerme. Volvió el paje diciendo que subiese, y subió yendo yo detrás de él: salió don Juan a la escalera, y abrazándolo dijo: «Señor capitán, ¡qué buena venida es esta!». Mi padre habló de modo que él lo conoció que traía disgusto, entró y despidió una visita con que estaba, volvió y asentáronse, le preguntó qué había de nuevo, y mi padre dijo cómo se le había ido del convento aquella muchacha, y esto le traía por los contornos en su búsqueda. Don Juan mostró sentirlo mucho por disgusto de mi padre, y porque a mí me quería mucho, y por la otra parte de aquel convento, de donde era él patrono por fundación de sus pasados, y por parte de aquel lugar de donde era él natural. Yo que oí la conversación y los sentimientos de mi padre, salime atrás y fuime a mi aposento, cogí mi ropa y me salí, llevándome cosa de ocho doblones con que me hallaba, y fuime a un mesón donde dormí aquella noche, y donde entendí de un arriero que partía por la mañana para Bilbao; y ajustándome con él partimos a la mañana, sin saberme yo qué hacer ni adónde ir, sino dejarme llevar del viento como una pluma.
Pasado un largo camino, me parece como de cuarenta leguas, entré en Bilbao, donde no hallé albergue ni comodidad, ni sabía qué hacerme. Diéronme allí entre tanto unos muchachos en reparar y cercarme hasta verme fastidiado, hube de hallar unas piedras y tirarlas, y hube a uno de lastimar, no sé dónde, porque no lo vi. Prendiéronme y me tuvieron en la cárcel un largo mes, hasta que él hubo de sanar, y me soltaron, quedándoseme por allá unos cuartos, sin mi gasto preciso. De allí luego salí, y me pasé a Estella de Navarra, que distará unas veinte leguas a lo que me parece. Entré en Estella, donde me acomodé por paje de don Carlos de Arellano, del hábito de Santiago, en cuya casa y servicio estuve dos años bien tratado y vestido. Pasado este tiempo, sin más causa que mi gusto, dejé aquella comodidad y me pasé a San Sebastián mi patria, diez leguas distante de allí, y me estuve sin ser de nadie conocido, bien vestido y galán; un día oí misa en mi convento, la cual oyó también mi madre, y vi que me miraba y no me conoció. Acabada la misa, unas monjas me llamaron al coro, y yo no dándome por entendido, les hice muchas cortesías y me fui. Era esto entrado ya el año de 1603. Paseme de allí en el puerto de Pasage, que dista una legua: me hallé allí el capitán Miguel de Borroiz de partida con un navío suyo para Sevilla: le pedí que me llevase y ajusteme con él por cuarenta reales, me embarqué y partimos, bien en breve llegamos a San Lucar. Desembarcado en San Lucar, partí a ver a Sevilla, y aunque me convidaba a detenerme,
estuve allí solo dos días, y luego me volví a San Lucar. Hallé allí el capitán Miguel de Echazarreta, natural de mi tierra, que lo era de un patache de galeones de que era general don Luis Fernández de Córdova, y de la armada, don Luis Fajardo, en 1603, que partía para la punta de Araya. Senté plaza de grumete en un galeón del capitán Estevan Eguiño, tío mío, primo hermano de mi madre, que vive hoy en San Sebastián, me embarqué, y partimos de San Lucar, Lunes Santo, en 1603.
VI
Llega a la Concepción de Chile, halla allí a su
hermano. Pasa a Paicabí, hállase en la batalla
de Valdivia, gana una bandera. Retirase al
Nacimiento. Va al valle de Purén. Vuelve a la
Concepción, mata a dos, y a su propio hermano
Llegamos al puerto de la Concepción en veinte días que se tardó en el camino: es ciudad razonable, con título de noble y leal, y tiene obispo. Fuimos bien recibidos por la falta de gente que había en Chile. Llegó luego orden del gobernador, Alonso de Ribera, para desembarcarnos, y trájola su secretario el capitán Miguel de Erauso. Luego que oí su nombre me alegré, y vi que era mi hermano: porque aún no le conocía, ni había visto, porque partió de San Sebastián para estas partes siendo yo de dos años, tenía noticia de él, y no de su residencia. Tomó la lista de la gente, fue pasando y preguntando a cada uno su nombre y patria; y llegando a mí, y oyendo mi nombre y patria, soltó la pluma y me abrazó, me fue haciendo preguntas por su padre, madre, hermanas, y por su hermanita Catalina la monja: fui a todo respondido como podía, sin descubrirme ni caer él en ello. Fue prosiguiendo la lista, y en acabando me llevó a comer a su casa, y me senté a comer. Díjome que aquel presidio que yo llevaba de Paicabí era de mala pasadía de soldados; que él hablaría al gobernador para que me mudase la plaza. Subió al gobernador en comiendo, llevándome consigo: le dio cuenta de la gente que venía, y pidiole por merced que mudase a su compañía a un mancebito que venía allí de su tierra, que no había visto otro de allá desde que salió. Mandome entrar el gobernador, y en viéndome, no sé por qué, dijo que no me podía mudar. Mi hermano lo sintió y saliose. De allí a un rato llamó a mi hermano el gobernador, y le dijo que fuese como pedía. Así yéndose las compañías, quedé yo con mi hermano por su soldado, comiendo a su mesa casi tres años sin haber dado en ello. Fui con él algunas veces a casa de una dama que allí tenia, y de ahí algunas otras veces me fui sin él: él alcanzó a saberlo, y concibió mal, díjome que allí no entrase: acechome, y me cogió otra vez: esperome, al salir, me embistió a cintarazos, y me hirió en una mano: fueme forzoso defenderme, y al ruido acudió el capitán don Francisco de Aillon, y metió paz; pero yo me hube de entrar en San Francisco por temor del gobernador, que era fuerte, y lo estuvo en esto, aunque más mi hermano intercedió, hasta que vino a desterrarme a Paicabí
y estuve allí tres años.
Hube de salir a Paicabí, y pasar allí algunos trabajos, por tres años, habiendo antes vivido alegremente: estábamos siempre con las armas en la mano, por la gran invasión de los indios que allí hay, vino finalmente el gobernador Alonso de Sarabia con todas las compañías de Chile: juntamos otros cuantos con él y alojámonos en los llanos de Valdivia, en campaña rasa, cinco mil hombres, con harta incomodidad. Tomaron y asolaron los indios la dicha Valdivia: salimos a ellos, y batallamos tres o cuatro veces maltratándolos siempre y destrozando: pero llegádoles la vez última socorro, nos fue mal, nos mataron mucha gente, capitanes, y a mi alférez, y se llevaron la bandera. Viéndola llevar, partimos tras ella yo y dos soldados de a caballo por medio de la gran multitud, atropellando, matando y recibiendo daño. En breve cayó muerto uno de los tres; proseguimos los dos; llegamos a la bandera; cayó de un bote de lanza mi compañero, yo recibí un mal golpe en una pierna, maté al cacique que la llevaba y quitésela, apretando con mi caballo, atropellando, matando e hiriendo a una infinidad, pero malherido, pasado de tres flechas y de una lanza al hombro izquierdo, que sentía mucho. En fin, llegué a mucha gente, y caí luego del caballo; acudieron algunos y entre ellos mi hermano, a quien no había visto, y me fue de consuelo. Curáronme, y quedamos allí alojados nueve meses. Al cabo de ellos, mi hermano me sacó del gobernador la bandera que yo gané, y quedé alférez de la compañía de don Alonso Moreno, la cual poco tiempo después se dio al capitán Gonzalo Rodríguez, primero capitán que yo conocí y holgué mucho.
Fui alférez cinco años. Halleme en la batalla de Purén, donde murió el dicho mi capitán, y quedé yo con la compañía cosa de seis meses, teniendo en ellos varios encuentros con los enemigos, con varias heridas de flechas; en uno de los cuales me topé con un capitán de indios, ya cristiano, llamado don Francisco Quispiguacha, hombre rico que nos traía bien inquietos con varias alarmas que nos tocó, y batallando con él lo derribé del caballo, y se me rindió, lo hice al punto colgar de un árbol, cosa que después sintió el gobernador que deseaba haberlo visto vivo, y dijo que por eso no me dio la compañía, y la dijo al capitán Casadevante, reformándome, y prometiéndomela para la primera ocasión. De allí se retiró la gente, cada compañía a su presidio y yo pasé al Nacimiento, bueno solo en el nombre, y en lo demás una muerte, con las armas a toda hora en la mano. Allí
estuve pocos días, porque vino luego el maestre de campo, don Álvaro Núñez de Pineda, con orden del gobernador, y sacó de allí y de otros presidios hasta ochocientos hombres de a caballo para el valle de Purén, entre los cuales fui yo, con otros oficiales y capitanes, a donde fuimos e hicimos muchos daños, talas y quemas de sembrados, en seis meses. Después el gobernador Alonso de Ribera me dio licencia para volver a la Concepción, y volví con mi plaza en la compañía de don Francisco Navarrete, y allí estuve.
Jugaba conmigo la fortuna las dichas en azares. Estábame quieto en la Concepción y hallándome un día en el cuerpo de guardia, entreme con otro amigo alférez en una casa de juego allí junto. Pusímonos a jugar, fue corriendo el juego, y en una diferencia que se ofreció, presentes muchos alrededor, me dijo que mentía como un cornudo. Yo saqué la espada y entrésela por el pecho; cargaron tantos sobre mí, y tantos que entraron al ruido, que no pude moverme; teníame en particular asido un ayudante; entró el auditor general, don Francisco de Perraga, y asióme también fuertemente, y zamarreábame haciéndome no sé qué preguntas; y yo decía que delante del gobernador declararía. Entró en esto mi hermano, y díjome en vascuence que procurase salvar la vida; el auditor me cogió por el cuello de la ropilla, yo con la daga en la mano le dije que me soltase. Zamarreóme. Tirele un golpe, y le atravesé los carrillos. Teníame aún; tirele otro, y me soltó; saqué la espada, cargaron muchos sobre mí, y me retiré hacia la puerta, había algún embarazo, y salí, entreme en San Francisco, que es allí cerca, y supe que quedaban muertos el alférez y el auditor. Acudió luego el gobernador, don Alonso García Ramón. Cercó la iglesia con soldados, y así la tuvo seis meses. Echó bando prometiendo premio a quien me diese preso, y que en ningún puerto se me diese embarcación, y avisó a los presidios y plazas, e hizo otras diligencias. Hasta que con el tiempo, que lo cura todo, fue templándose este rigor, y fueron arrimándose intercesiones, y se
quitaron las guardias, y fue cesando el sobresalto, y fue quedándome más que desahogado, me fui hallando amigos que me visitaron, se fue cayendo en la urgente provocación desde el principio, y el aprieto encadenado del lance.
A este tiempo, y entre otros, vino un día don Juan de Silva, mi amigo, alférez vivo, y me dijo que había tenido unas palabras con don Francisco de Rojas, del hábito de Santiago, y lo había desafiado para aquella noche a las once, llevando cada uno a un amigo, y que él no tenía otro para eso sino a mí. Yo quedé un poco suspenso, recelando si habría allí forjado alguna treta para prenderme. Él, que lo advirtió, me dijo: «Si no os parece, no sea. Yo me iré solo, que a otro yo no he de fiar mi lado». Yo dije que en qué reparaba, y acepté.
En dando la oración, salí del convento y me fui a su casa. Cenamos y hablamos hasta las diez, y en oyéndolas tomamos las espadas y capas, salimos luego al puesto señalado. Era la oscuridad tan suma, que no nos veíamos las manos; y advirtiéndolo, yo hice con mi amigo que, para no desconocernos en lo que se pudiese ofrecer, nos pusiésemos cada uno en el brazo atado su lenzuelo.
Llegaron los dos, y dijo el uno, conocido en la voz por don Francisco de Rojas: «¡Don Juan de Silva!». Don Juan respondió: «Aquí estoy». Metieron ambos mano a las espadas, y se embistieron, mientras estábamos parados el otro y yo; fueron bregando, y a poco rato sentí que se sintió mi amigo la punta que le había entrado; púseme luego a su lado, y al punto el otro al lado de don Francisco. Tiramos dos a dos, y a breve rato cayeron don Francisco y don Juan. Proseguimos yo y mi contrario batallando; entrele yo una punta por bajo, según pareció de la tetilla izquierda, pasándole según sentí coleto de dos antes, y cayó. «¡Ah, traidor», dijo, «que me has muerto!». Yo quise reconocer el habla de quien yo no conocía. Le pregunté quién era; dijo: «El capitán Miguel de Erauso». Yo quedé atónito. Pedía a voces confesión, y pedíanla los otros, fui corriendo a San Francisco y envié dos religiosos: los confesaron a todos; los dos espiraron luego. A mi hermano lo llevaron a casa del gobernador, de quien era secretario de guerra; acudieron un médico y cirujano a la curación, hicieron cuanto alcanzaron. En breve hízose la judicial preguntándole el nombre del homicida; él clamaba por un poco de vino, el doctor Robledo se lo negaba, diciendo que no convenía, él porfió; el doctor negó; dijo él: «Más cruel anda usted conmigo que el alférez Díaz», y de ahí a un rato expiró. Acudió en esto el gobernador a cercar el convento, y arrojose adentro con su guardia. Resistieron los frailes con su provincial fray Francisco de Otalora, que hoy vive en Lima; altercose mucho sobre esto, hasta decirles resueltos unos frailes que mirase bien, que si entraba, no había de volver a salir, con lo cual se reportó y retiró, dejando las guardias. Muerto el dicho capitán Miguel de Erauso, lo enterraron en el dicho convento de San Francisco, viéndolo yo desde el coro, ¡sabe Dios con qué dolor! Estúveme allí ocho meses, siguiéndose entre tanto la causa en rebeldía, no dándome lugar el negocio para presentarme. Halleme ocasión con el emparo de don Juan Ponce de León, que me dio caballo y armas, y avió para salir de la Concepción, y partí a Valdivia y a Tucumán.


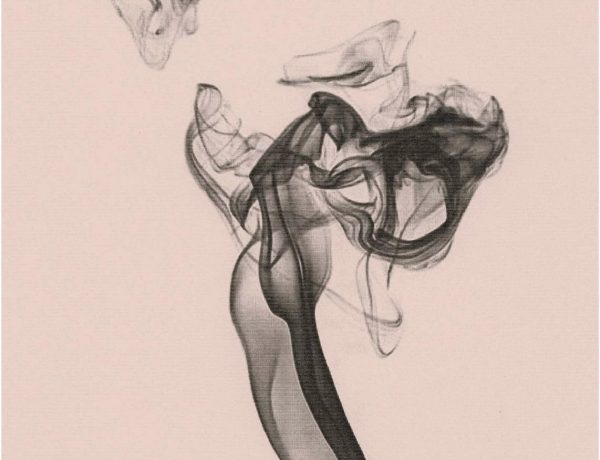


Sin comentarios