Un viejo sueño de Plataforma Crítica era llegar a una de las comunas más lejanas de nuestra región. La residencia del redactor nos permite, al fin, alcanzar este anhelo, justamente cuando despedimos este proyecto.
Por Pablo Cabello Kanisius
I
Me interesa la literatura de los lugares en los que he estado. Recuerdo a Candelario Obeso, de Mompós, y su poesía negra en Colombia. Lima la horrible,de Sebastián Salazar Bondy y Los inocentes, de Oswaldo Reynoso. El Mundo Herido de Armando Méndez Carrasco en Valparaíso; Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges.
Soy profesor de historia. El año pasado renuncié a mi ex escuela tras ganarme una sobria beca universitaria para cursar un programa de doctorado en Valparaíso. Quería dedicarme a estudiar, escribir, tomar cerveza, jugar a la pelota y andar en bici. El proyecto duró tres meses. Una noche de abril un amigo me invitó a jugar ping pong a Barrio Puerto. En medio de una casa vieja y notablemente desordenada, su pareja arreglaba las maletas porque a la mañana siguiente tomaba una avioneta rumbo a la isla de Robinson Crusoe. Le habían avisado recién que tenía que partir al otro día. Iba a asumir la subdirección del Colegio Insular. «El profe de historia está con sumario, manda tu currículum». Sus palabras me abrieron una fantasía de ignorancia: tsunamis, langostas, Camiroaga, pescar. En junio mandé todo a la mierda y a mediados de julio nos subimos, con Valentina, al buque mercante Antonio con rumbo al Pacífico. Desde entonces, vivimos acá, en medio del mar.
No hay librerías en la isla. Las mil doscientas personas que acá habitamos contamos con dos bibliotecas, una en el colegio y otra de DIBAM. Ambas son pequeñas, aunque siempre aparece un título sorpresivo, considerando la insularidad. Mi primera visita fue un fracaso. Pensé, comportándome como historiador, que no debía comenzar por Robinson Crusoe. Por ello, consulté por el diario de viaje de George Anson, marino y corsario inglés, que pasó por acá en 1741, recuperándose de las penumbras sufridas por su escuadra al cruzar el estrecho de Magallanes y la Patagonia occidental. El texto en físico no estaba. Sí unas cuarenta versiones de Robinson Crusoe en distintos idiomas. En la biblioteca apenas se encuentran cinco libros otros a Robinson Crusoe que traten sobre Juan Fernández. En mi breve investigación, ya he notado las evidentes falencias del catálogo y el archivo digital de la biblioteca, con ausencias bibliográficas notables por su importancia. Como los escritos del padre Diego de Rosales o los diarios de Richard Walter sobre el viaje de Anson. ¿Y la literatura?
A la fecha, son contados con los dedos de una mano los escritores de Juan Fernández que cuentan con sus trabajos literarios publicados en formato libro. Así me lo ha confirmado Jaritza Rivadeneira, antropóloga, concejala y única isleña en ser publicada por una editorial continental. Aunque su libro, Grupo de Villagra. Memorias de autonomía insular en el Archipiélago de Juan Fernández, si bien en pasajes parece de ficción, por la rudeza de los relatos orales isleños, es un trabajo de antropología cultural. Guillermo Brinck, refiriéndose al desarrollo cultural de la isla, en su tesis del 2005, señalaba que: «El escaso desarrollo de códigos culturales propios parece estar ligado a la opción de depender económica y culturalmente del continente, lo que se ha ido acentuando con los años».
De lo poco que hay, otro problema que surge del análisis de la literatura es la procedencia del autor o autora, debido al conflicto social entre isleños y continentales. ¿Qué es la literatura de Juan Fernández? ¿La que se escribe en la isla por autores isleños? ¿Robinson Crusoe? ¿La de continentales que han escrito sobre el archipiélago? ¿Cómo descifrar su esencia? Para Yasna Flores, profesora de lenguaje del Colegio Insular y tesista doctoral en Literatura Hispanoamericana de la UPLA, el problema de la procedencia escritural es latente. «La literatura en Juan Fernández, a diferencia de la literatura sobre Juan Fernández, es testimonial. Esto tiene que ver con la identidad y el rescate de la memoria oral. La pregunta detrás de estas obras es ¿cómo vivía la gente de acá en otras épocas? ¿cuáles eran sus costumbres y modos de vida? Muchos viejos se han muerto y sus relatos se pierden».
Pero autores no isleños sí han escrito más sobre este lugar. Partiendo por los diarios de viajeros de ultramar de los siglos XVII y XVIII, siguiendo por algunos cuentos, noticias y novelas del XIX y XX, pasando por la abundante producción de material científico, hasta un puñado de crónicas periodísticas y estudios provenientes de las ciencias sociales, encontramos en los escritos de otros un corpus mucho más contundente. Es natural, aunque no por ello llama la atención la falta de material endémico. Del escaso material de la biblioteca, en una de mis primeras visitas me encontré con un pésimo cuadernillo titulado Tristeza desde Juan Fernández (2012), de Samuel Gutiérrez Astroza, dedicado a las víctimas del accidente del avión CASA 212. Transcribí un fragmento del poema Adiós Halcón, dedicado a Felipe Camiroaga:
«El Halcón de Chicureo
Alzó su vuelo final
Lo lloran en todo Chile
Mi vida, También en su Matinal
El Halcón de Chicureo,
Amó a los Animales
Y también a las Mujeres»
Lo exótico del autor se nota en la atención puesta al lamento de las víctimas, más que al fondo del asunto. Lo de los famosos muertos fue más un asunto de televidentes continentales, muy lejano al efecto social que causó el tsunami, el motivo real detrás de este trágico episodio. No he encontrado literatura sobre esta herida. En una reunión de trabajo en la que discutíamos sobre la crisis cultural de la isla, lancé el poemario de Gutiérrez al centro de la mesa exclamando que era una mierda. Mis colegas se rieron y contaron que los obligaron a asistir al lanzamiento y declamar algunos de sus poemas. Es delatador que este sea uno de los pocos textos que se muestren en la sección de Juan Fernández de nuestra biblioteca.
Una excepción a esta cruda realidad lo representa el libro Archipiélago Juan Fernández. Visiones creativas desde el Colegio Insular, impreso el 2016. En él se incluyen textos de profesores y estudiantes: poemas, noticias, entrevistas y dibujos. En dos artículos, que abren la publicación, se abordan la literatura, las canciones y el relato oral. Fui, hace unos días, a buscar una copia a la biblioteca del colegio. «Hay un montón de esos en la bodega. Hay que regalarlos», me dijo una colega tras mi consulta. Yasna Flores me contó que este texto es uno de los que más se repite en las estanterías isleñas, puesto que la editorial itinerante Amukan, en su residencia artística del 2016, se encargó de imprimir trescientas copias de este texto y repartirlo gratuitamente.
Cuatro tesis se desprenden de este libro de colegio:
- La isla es tierra de escritores porque su exuberancia y condiciones de aislamiento promueven el desarrollo de un imaginario poético natural.
- El género literario predilecto es la poesía.
- La poesía de Juan Fernández está marcada por el tópico de la belleza natural.
- Las canciones son uno de los patrimonios literarios de mayor valor social.
No estoy de acuerdo con esta visión de la literatura de Juan Fernández, aunque hay que reconocer este libro en su justa medida. El tópico de la belleza natural en la poesía y la música del archipiélago es tan repetido que aburre. Se nota en las composiciones antiguas y modernas, como «Más Afuera» de Pablo Retamal, u otras canciones populares de la tradición fernandeziana. «El estilo musical de Juan Fernández, si hay alguno, está en franco desarrollo y es temprano para decir algo definitivo sobre él (…). Las letras cantan, en su mayoría, a la isla como figura o como imagen: a su geografía, sus colores, su soledad; también les cantan a los pescadores, a la colonización y a la historia anterior al poblamiento actual: los piratas, Alejandro Selkirk, etc.».
Este año el grupo Dresden, liderado por el poeta y compositor Guido Balbontín, cumple un lustro. Sus letras son el fiel reflejo de lo que señalaba Guillermo Brinck en la cita anterior, del 2005. Nada ha cambiado mucho en la música isleña desde entonces. No es culpa de Dresden, son como Los Jaivas isleños y su legado es importante. Pero no puedo negar que cada canción parece igual a la anterior: los pescadores, el mar, los vientos, etc. Además, añadiría que su sonido, marcado por la ruda marcha de las congas, es hipnótico y repetitivo. Una suerte de loop. Todos acá conocen y corean sus canciones.
Me vuelvo a preguntar, ¿hay poetas, cantores o narradores que hayan abordado la herida abierta que dejó el tsunami? Jaritza me dijo que las palabras que aparecen en la placa del cementerio, que recuerda a las víctimas, las escribió ella y que no conoce otros textos. Añado a mi pregunta, ¿y la ineptitud de la policía local en el abordaje de delitos? ¿El resentimiento de ser una comunidad históricamente abandonada por el estado chileno? ¿La visible crisis ecológica de la isla? ¿Los profesores que se llevaron el 73 los marinos? ¿La violencia de género? En este sentido, la literatura de Juan Fernández es inocente, alejada de problemas. Se prefiere poner atención a la indiscutible belleza natural por sobre temas que puedan causar conflicto entre los pocos miembros de la comunidad. ¿Cómo abordar el narcotráfico si es tu familiar quien vende en la isla? ¿Cómo escribir sobre la ineptitud de carabineros, si el paco de turno es tu compañero en el club de fútbol? ¿Cómo hablar de la endogamia? ¿O resentir la dictadura, si tu población se llama Pinochet? ¿Y el alcoholismo? ¿Cómo abordar el tsunami, si a quien más amas se lo ha llevado el mar? La falta de voces que puedan dar las palabras necesarias a estas particulares circunstancias es uno de los problemas más grandes que atraviesa la isla en la actualidad.
II
En el archipiélago no existe evidencia arqueológica de culturas antiguas, por lo que es considerado uno de los últimos territorios a los que llegó el ser humano en el planeta. La población actual de la isla Robinson Crusoe está formada por los herederos de la última, y más exitosa, colonización de este territorio. Esta se llevó a cabo en 1877 y fue liderada por el comerciante suizo, Alfred Von Rodt. Los apellidos de las gentes que acompañaron y/o llegaron con el «barón» De Rodt se mantienen en las listas de curso de mi colegio. Los avatares de este personaje, en su diáspora colonizadora, fueron escritos en un diario, el que fue la base de la novela histórica El último Robinson de la uruguaya, avecindada a la isla en la década del cincuenta, Blanca Luz Brum.
Escrita en 1953, este texto es una de las joyas perdidas de la literatura sobre el archipiélago. En esta, Brum refiere al proceso colonizador de Von Rodt añadiéndole algunas fantasías e idilios a los supuestos hechos reales narrados por Von Rodt en su diario. Señala, en el prólogo a la edición de Zig-Zag, que en su novela se mezclan: «Seres que existieron y aún existen, seres que no existieron, cosas que pasaron y otras que no pasaron, se han mezclado de tal modo, que, a mí, que les di vida, ya no me será posible distinguirlos». Por ello, además de lo evidente, la comparación con Robinson. Defoe fue célebre por una forma de novela que mezcla datos reales, obtenidos de sus diálogos con el náufrago Alejandro Selkirk, con elementos de pura ficción.
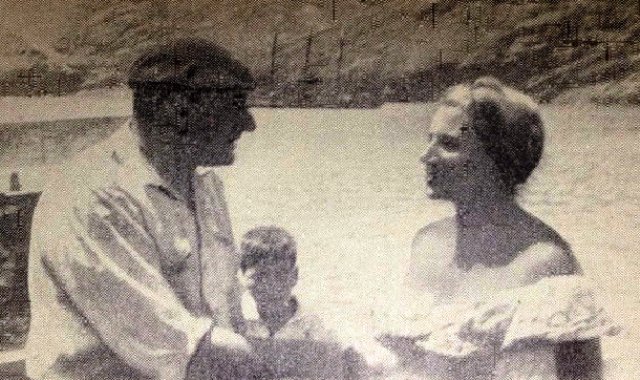
En el 2018 se estrenó el documental No viajaré escondida, sobre la vida de Blanca Luz Brum. En él se aborda su participación en los movimientos de vanguardia intelectuales y políticos de Uruguay, Chile, Argentina, Perú y México durante la primera mitad del siglo XX. Brum fue discípula de José Carlos Mariátegui en Perú, amante de David Alfaro Siqueiros, admirada tanto por Perón como por Pinochet. Se relacionó con Huidobro y Neruda, y según un artículo de internet, Mistral habría dicho que fue la escritora sudamericana que más le interesaba. Sobre su paso por la isla, señala Jaritza Rivadeneira, que Brum revolucionó su tiempo. Causaba impresión, en las décadas del cincuenta y sesenta, esta mujer rubia, culta, que gozaba de pasearse desnuda, libertaria y libertina, en un mundo de rústicos pescadores. En 1964, Blanca Luz le escribió al presidente Eduardo Frei Montalva para que cambiase el nombre de la isla de Más a Tierra por el de Robinson Crusoe. Sus deseos fueron órdenes.
Consulté por El último Robinson este verano en San Diego. Las hijas del difunto escritor y librero Luis Rivano, recordaban a Blanca, su presencia en el ambiente literario santiaguino y su historia en Juan Fernández. Mas el libro no estaba. Uno de sus nietos, de más o menos once, es mi habitual compañero de pesca en el muelle.
Pero no fue El último Robinson la única, ni la primera, novela histórica que ha inspirado la escritura de estas islas. Siguiendo la moda de la época, el escritor Liborio Brieva noveló, en 1905, la conocida historia de los patriotas enviados al destierro en el contexto de la reconquista española, en su libro Los prisioneros de Juan Fernández. Esta se encuentra disponible en Memoria Chilena, aunque me parece de poco interés en relación a La Justicia de los Maurelio, de Jorge Inostroza; y Más Afuera, de Eugenio González.
La novela de Inostroza está basada en uno de los crímenes más llamativos del siglo XIX chileno, en el cual el padre de la familia Maurelio asesinó, en 1839, a un marinero escocés que había sido expulsado de su buque, a Más a Tierra, por mal comportamiento. El hecho no pasó desapercibido en el continente y la ley chilena aplicó pena de cárcel para el desafortunado isleño, quien había actuado en defensa de su familia, abriendo la discusión pública respecto a la potestad de las leyes, la soberanía y la presencia de las instituciones en los márgenes del joven estado chileno. Inostroza es bien conocido para la literatura nacional, sobre todo por Adiós al séptimo de línea. La Justicia de los Maurelio abunda en San Diego.
El caso de Más afuera profundiza en la imagen de Juan Fernández como cárcel. Lo fue en la colonia; lo fue durante la independencia; lo fue a mediados del XIX e inicios del XX. En dictadura fue paraíso vacacional para los generales de la marina. En la otra dictadura anticomunista chilena, la del general Carlos Ibáñez del Campo de 1927, una de las políticas estrella fue la deportación a la isla de Más Afuera, actual isla Alejandro Selkirk. Eugenio González, que había sido líder estudiantil en la FECH, fue perseguido, arrestado y deportado a Más Afuera en 1929 por anarquista. Volvió de la barbarie en 1931, año en el que publicó Más Afuera, su primera novela. Junto a Salvador Allende, Marmaduque Groove y otros, funda el partido socialista en 1933. Además de esta novela, su producción literaria fue breve y se dedicó, por el resto de su vida a la Universidad de Chile, de la que asumió la rectoría entre 1963 y 1968. Su vínculo con este territorio fue la tragedia, la miseria humana y el desencanto con el mundo. Refiriéndose, en un pasaje, a las condiciones de los presos, describe: «(…)todos, todos estaban en una actitud de espera, deseosos de lo que no tenían, descontentos de cada día que pasaba empujado por el viento del invierno… Los enfermos –tuberculosos, sifilíticos– agonizaban en los camastros, desmenuzando la trama inútil del recuerdo y del suelo. A veces alguien, uno cualquiera, se moría. Y eso que sucede en el mundo a cada instante y en lo cual nadie repara, allá se revestía de un inquietante misterio que apretaba los corazones y los sumergía en una perplejidad dolorosa». Según Darío Osses, que escribe el prólogo de la edición LOM, es admirable la capacidad de González para relatar los aspectos más sórdidos de la vida de los reclusos de una manera sobria y descriptiva.
Hace unos días se publicó el libro Más afuera 1928. Historia de una fuga, del historiador Víctor Muñoz Cortés. Este libro es una compilación de documentos que relata el proceso de deportación de un grupo de anarquistas que intentó escaparse de Más Afuera en un bote a remo. Nunca más se supo de ellos. La forma en que se han montado los textos, contrastando documentos oficiales con fragmentos de la prensa anarquista internacional y añadiendo algunas citas, me parece un ejercicio de gran frescura literaria.
Como en la novela de González, los documentos que relatan la vida de los reclusos son espantosos y llenos de dolor. Se deja entrever que hubo contacto secreto entre los presos y el continente, quienes pudieron enviar algunas cartas a la prensa anarquista internacional para difundir la noticia y exigir su libertad. En una carta, que describe la tuberculosis, las inhumanas condiciones en que fueron transportados, la pésima alimentación y los maltratos que sufrían, envían un mensaje a Ibáñez. «Nada queremos pedir al tirano ni a ninguno de nuestros verdugos. Que el ejército de Chile siga cubriéndose de gloria y conquistando laureles con nuestras carnes laceradas, porque pronto le ha de llegar su hora y ya no podrá saborear más la carne proletaria». Me pregunto en qué medida este lugar sigue siendo una cárcel. Otro crudo relato sobre este presidio se encuentra en la crónica Los trágicos días de Más Afuera, del poeta y periodista Roberto Meza, publicada en 1931.
III
He tratado de exponer las circunstancias bajo las que se me ha presentado la literatura de y sobre Juan Fernández: por azar, en la computadora, en conversaciones con gente de acá, en Santiago. Hoy me encontré con Maura Brescia en el colegio, autora de la crónica histórica Mares de leyenda, de 1979. Me contó que publicará un nuevo libro sobre la isla en junio. Como hobby estoy recopilando y transcribiendo fragmentos de textos antiguos sobre la isla. Es mi proyecto para después de la Copa Chile (el partido inaugural se juega acá en unos días). Quiero saber qué dicen los testimonios de navegantes de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Si bien existe un corpus de literatura sobre el archipiélago, hay un gran vacío en la producción y publicación de autores isleños. En Visiones creativas desde el Colegio Insular del 2016, ya se advertía que «hay que trabajar de manera urgente en la edición y publicación de los autores de la isla». En este sentido, si bien ya es tiempo de que Juan Fernández cuente con libros de poemas y canciones de isleños, volvemos al para qué. Pronto se construirá una nueva biblioteca. Se llamará Daniel Defoe.
(Agradezco a Yasna Flores, Yaritza Rivadeneira, Gregory Paredes, Maura Brescia y Valentina Feller por sus aportes a este reportaje).





Sin comentarios