Ampliación de Horizontes: En torno a la patria y otras meditaciones (1966-2023) publicado este año por Ciudad de los Césares, es una compilación de textos ensayísticos fuera de, casi, toda norma académica. Allí residen sesenta años de reflexiones sobre el nacionalismo, la política y la filosofía elaboradas por Carmona.
Por Camilo Jorquera
Renato Carmona Flores (1938) ha dedicado más de setenta años de su vida a las letras, desde la escritura, la edición, la divulgación y la publicación. Lector desde niño, pidió a los trece años que le regalaran la Historia de Roma de Mommsen, el único libro destacable que estuvo por años –mal– leyéndose en la biblioteca familiar. Esta obsesión lo lleva a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y, a la vez, hacia la dirección y colaboración en las revistas Aspas, Forja y Ciudad de los Césares desde mediados de la década de 1960.
ANTES DE AMPLIACIÓN DE HORIZONTES
Renato Carmona fue discípulo de Mario Góngora y Martín Cerda, amigo de Jorge Teillier y Miguel Serrano. De este último fue editor de El Cordón Dorado: Hitlerismo Esotérico, publicado en 1978. Durante su juventud militó en el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS). Durante la dictadura militar, será la revista Forja (bajo la dirección de Carmona) el principal difusor de las ideas políticas nacionalistas del MRNS, y varios de sus miembros se convertirían en colaboradores del régimen a través de la Secretaría Nacional de Gremios en 1975.
Pasamos al living de su casa con el libro bajo el brazo, lo dejo en la mesa donde se abultan los diccionarios políticos y filosóficos y los adornos navideños. La conversación va así:
–¿Cómo comienza a colaborar en Ciudad de los Césares?
–Son difíciles los comienzos. Partiendo por el nombre, un buen amigo mío comenzó con una revista que tomó el nombre, a lo mejor, de un cuento de Manuel Rojas. Por otra parte, también está la leyenda histórica de los Césares. Hay una versión oculta y otra para niños, muy poética. Él fue quien me convidó a participar, fue un llamado de atención. Escribiendo a paso lento, me quedé ahí.
–Fue editor también.
–Prácticamente, en una metamorfosis de mi vida, fui editor. Ahora bien no de esa revista, sino de la Católica de Valparaíso. La verdad es que fue un poco complicado porque no eran tiempos para revistas, así que tuve que ser muy cuidadoso. Recurrí más que a tesis políticas tradicionales, comencé a estudiar la situación literaria-política en el extranjero. Acá nunca se ha sabido mucho lo que fue el nacionalismo, que fue una realidad importada. De ahí que me interesé en ello, y me fui por los escritores extranjeros que escribían bien.
–Se ha definido en otras ocasiones como «revistero».
–Me gusta el formato, porque tiene la ventaja del éxito, no social, pero dentro del gremio. Llega gente muy interesante como, quien fuese mi maestro y amigo, Martín Cerda a quien también edité. Venía con otra visión del mundo desde Francia, los escritores suelen tener una visión muy de acá. También pude conocer a don Mario Góngora, de quien edité su primera gran obra de éxito de manera clandestina, pues me pidió explícitamente que no pasara por la universidad. Ellos fueron amigos y maestros, polémicos porque tenían vidas políticas zigzagueantes. Uno como editor debe cubrir las espaldas al ciudadano que escribe. Es una pega muy agradable, pero al ser editor uno no lee por placer, lee por trabajo.
SOBRE AMPLIACIÓN DE HORIZONTES
El libro en cuestión, editado y compilado por Gonzalo Geraldo, Roberto Pasmiño y Juan Carlos Vergara, reúne veintisiete ensayos publicados durante cincuenta y siete años por Renato Carmona Flores.
–¿Por qué titular el libro Ampliación de Horizontes?
–Lo sugerí yo, porque hay que atender lo que son los horizontes. Nos guste o no quienes lo comenzaron a definir de forma clara fueron los franceses, en particular un tipo muy repudiado como fue Voltaire. Quien no fue realmente un escritor, sino un periodista, porque tenía la rapidez del periodista para despachar ideas. Se reconfigura su figura, fue un agitador, no un filósofo. Es un tipo curioso. Y bueno, la búsqueda que hace el editor es muy compleja, hay que leer bastante, ser rápido y breve en las lecturas y tener un criterio amplio. Por eso le llamo Ampliación de Horizontes, no solo para leer el presente sino para leer el pasado.
–¿Quedó mucho material fuera de la compilación?
–La selección no la hice yo, tengo todo archivado pero no me dedico a releerlo. Esa fue la gracia de tener editores, lo meticuloso de su búsqueda. Yo no soy escritor, y no veo al resto como clientes sino como amigos y fue todo muy natural en la selección.
–¿Cómo ha sido el proceso de reencontrarse con estos textos?
–Los comencé a releer anoche. Anoche me reencontré con el yo mismo que fui. Fue una sorpresa volver a mirar esos textos, me admiro de dónde saqué tanta cosa.
–Hay algunas décadas que no están cubiertas en la antología, principalmente entre 1970 y 1990. ¿Qué pasó en esos veinte años?
–Seguía escribiendo. Por esa época cambió el lenguaje técnico-político y también cambió la noción de ensayo con lo que introdujo Martín Cerda, era otra cosa. Que también ha sido recopilada por los chicos [los editores].

LA MILITANCIA
El paso de Carmona por el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista fue una parte relevante de su vida. El Movimiento concentra más de una postura política, este mismo define tres corrientes entre los que se dividieron sus militantes: 1) los pinochetistas (abiertamente conservadores y antimarxistas que pretendían acabar con la «subversión» de la izquierda y su destrucción de la cultura occidental), 2) los esotéricos-serranistas (más cercanos al nazismo y contrarios al dictador Pinochet, aunque de todas formas propusieron en 1998 rodear de tanques la embajada inglesa si este no era liberado) y los periféricos-marginales.
–En el prólogo, escrito por Erwin Robertson (director de Ciudad de los Césares), se menciona que usted fue muy leal a la militancia política pero que en algún momento deja de practicarla activamente. ¿Por qué sucede eso?
–Efectivamente, yo participé de un movimiento nacionalista. Yo venía de Santiago pero los porteños nunca se llevaron bien con los santiaguinos. Yo era un poco irreverente. Al jefe que se llamaba Ramón Callís (fundador del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista) le inventamos un himno: «¡Qué viva la media naranja! ¡Qué viva la naranja entera! ¡Ahí viene el Loco Callís marchando por la carretera!» La manera de ser porteño es distinta a la manera de ser santiaguino. Luego tuve la suerte, o la desgracia, de trabajar con cosas más ligadas a la cultura. Siempre he estado inmerso en esa atmósfera.
–¿Cómo recuerda su paso por el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista?
–Una década bastante confusa y curiosa. Recuerdo que sacamos una revista, en imprentas callampas, nada muy profesional. Mientras estudiaba Derecho estudié también Filosofía y había unos jesuitas, al fondo de avenida Argentina, nos hicimos buenos amigos. Y con uno tenía mucha confianza, lo iba a ver seguido, así que una vez le llevé alguna de mis revistas. Le pregunté al día siguiente: ¿la encuentra muy revolucionaria? «No», me dijo. Eran buenos recuerdos.
LA AMISTAD CON MIGUEL SERRANO
Miguel Serrano (1917-2009), escritor, diplomático y hitlerista, militante del Partido Nacional Socialista Obrero de Chile (PNSO) cuya militancia se inició tras la Matanza del Seguro Obrero durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que dejó un total de sesenta asesinados. Durante su estadía en Asia y Europa frecuentó espacios y conversaciones con Hermann Hesse y Carl Jung. Es durante esta época, su paso por la India, que sus tendencias políticas fascistas y nazis se relacionan con el esoterismo. Es una de las figuras que más llama la atención en la literatura chilena y de Valparaíso, y mantuvo una longeva amistad con Carmona, siendo este editor de una de sus obras.
–En Ampliación de Horizontes podemos encontrar dos textos en homenaje a Miguel Serrano, quien además de editarlo fue su amigo.
–Sí, él vivía por aquí en la Avenida Alemania. Por motivos editoriales trabajamos juntos. Me contó que quería sacar una obra, que necesitaba el permiso de circulación. Su mejor libro lo edité yo: Hitlerismo Esotérico. Causó mucha curiosidad que él haya sido amigo de un sicólogo, de Carl Jung. También estuvo influido por muchas cosas, fue embajador en la India, tiene todo un trasfondo y una filosofía distinta. Hitlerismo Esotérico fue un libro bastante curioso, bastante raro.
–¿Fue él quien se acercó a usted para editarlo?
–Él me lo trajo, para hacer una especia de gauchada, hacerlo pasar por la censura y un sello especial. Fue un tipo curioso, auténtico.
–En uno de los textos, dedicados a él, dice que cuando se desvanezca la neblina de anécdotas que rodean su figura, Serrano merecerá un trato justo. ¿Pretende que la circulación de este libro desvanezca esa neblina?
–Vivimos en un mundo esotérico, y este es un libro curioso para que la gente esté informada. Como decía el general Ibáñez [del Campo]: «Manténgame informado, manténgame informado».
–¿Cuál sería el «trato justo» para Miguel Serrano?
–Que le recuerden como un buen amigo. La memoria es sectaria, pero él no era un sectario. Un poeta amigo, Jorge Teillier, un tipo muy bueno, tuvo que presentar en la Feria Chilena del Libro un libro de Serrano porque querían que yo lo presentara en un principio. No soy presentador, soy editor no más. Me daba lata a mí presentar así que se lo encargué a él. «Ya po’, yo te lo hago», me dijo. Y se mandó un discurso como si lo hubiese conocido de toda la vida a Serrano. Era otra cultura. Gente curiosa había en todas partes.
LEER EL PRESENTE NACIONAL
Gran parte de la obra ensayística de Renato Carmona Flores que podemos hallar en esta compilación es un recorrido histórico del concepto de nación y patria en nuestro país. De igual forma, es una examinación nacionalista de los distintos contextos políticos que, durante sus ochenta y cinco años, el autor ha estado inmerso.
–¿Es posible pensar actualmente en una literatura nacionalista?
–No, desgraciadamente el periodo ya pasó. Ya no hay naciones en ese sentido, solo grandes conglomerados que ya no se entienden. Lo que llamamos ahora paseo Yugoslavo, lo que se conocía antes ya no existe. La vivencia que uno puede tener a lo mejor de lo nacional, con las inmigraciones masivas, han ido cambiando la regularidad de las naciones.

–En el texto que abre esta antología, «La nación como preocupación» (1966), se plantean dos preguntas: ¿hacia dónde ha ido Chile? y ¿hacia dónde se dirige Chile? Le devuelvo estas preguntas para nuestro presente.
Ha ido hacia la disolución, el sentimiento de la nación y la nacionalidad se ha cuestionado como entidad. Está siendo un problema, es algo que se ha perdido.
–¿Entonces existe «lo chileno»?
–Ese es otro problema. Yo siempre he distinguido entre el tema de la nación y la patria. Se puede inventar una nación, pero es muy difícil inventar una patria. Tal vez por eso nunca se arraigó el sentido nacional.
Me tocó dar un curso una vez y explicar la diferencia entre canción e himno, había gente del ejército y todo. Comencé a cantar La Marsellesa, y traducírselas: Allons enfants de la Patrie (Marchemos, hijos de la patria), le jour de gloire est arrivé (ha llegado el día de la gloria), contre nous de la tyrannie (contra nosotros la tiranía), l’étendard sanglant est levé (el sangriento estandarte se ha levantado). Entonces, uno escucha esa cuestión, agarra un palo y sale a pegarle a alguien. Dice algo.
–¿Y qué nos dice la canción nacional de Chile?
–Es un poema esa cuestión, no es un himno. No se entusiasma a la guerra. Me gusta más la canción de Yungay: «¡Cantemos las glorias del triunfo marcial, que el pueblo chileno obtuvo en Yungay!» Bueno, obtuvo algo. ¿Con la canción nacional qué es lo que obtiene uno? Nada. Es complicado el tema de los himnos, igual que la música religiosa. Cuando a uno lo enterraban le ponían una música fúnebre, ahora se ha puesto de moda el bolero como último deseo y señal de respeto. Son las distintas formas de morir.
(*) Retratos de Kika Francisca González.


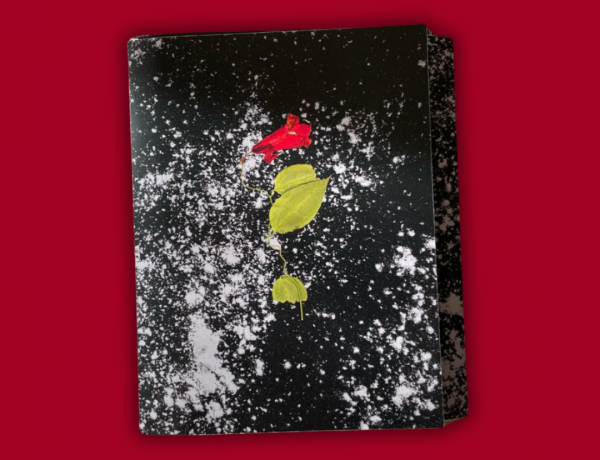


Sin comentarios