Roberto Castillo Sandoval
Laurel Libros
300 páginas
Sobre el autor
Novelista y traductor, radicado en Estados Unidos desde 1978, con La novela del corazón fue reconocido con el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Si bien no hay una relación biográfica o editorial con nuestra ciudad, Valparaíso aparece en el interior de la novela. Compartimos un breve capítulo.
El cuerpo de mi hijo
El hijo ya no sangra. Sale y entra de su sueño mientras el padre lo acuna y le arregla los vendajes como puede. Cuando le dice al oído que ya se divisan los cerros de Valparaíso, Pelluco abre los ojos y pide agua. Traga con dificultad y cae otra vez en su sopor.
El bus llega cimbrándose entre las cuestas al terminal y en esta parte la historia se hace difusa, como si Valparaíso tuviera ese efecto en todo. El padre se las arregla para llegar a Urgencias del Hospital Naval. Tiene que haber sido ya pasado el mediodía del día siguiente, el lunes. La gente lo mira con compasión, es lo que dirá el chofer del bus en una entrevista, la gente lo mira pasar con su hijo a cuestas como si estuvieran infectados de algo asqueroso. Los pocos que ofrecen ayuda se quedan sin saber qué hacer ante el silencio del padre.
Pelluco ya no volverá en sí; al llegar el padre lo acomoda en una silla. Le toma el pulso en la muñeca y en el tobillo, como el carabinero le había enseñado, y no se lo siente, o no encuentra el lugar exacto, o se le confunde con el retumbar de su propio corazón.
Mientras unas enfermeras le revisan los vendajes al herido, un par de funcionarios se acercan al padre y le hacen las mismas preguntas una y otra vez, como si quisieran pillarlo en una mentira. Después de un rato se llevan al hijo en vilo, casi arrastrándolo, entre cuatro ordenanzas, porque no encuentran una camilla rodante en buen estado. El viejo se queda solo en la puerta de un pasillo como un túnel por donde se llevan al niño. No pase de ese límite, le advierten, pero él no hace caso y se adentra; lo tienen que sacar a empujones.

A partir de ese momento nadie le quiere decir qué pasa. No le permiten entrar a pabellón, no lo dejan ni mirar por el corredor cuando se abren las puertas batientes. Las enfermeras y los auxiliares le quitan la cara, que siga esperando, estese tranquilo, le dicen, váyase a descansar no más, y le preguntan el nombre varias veces, le piden el carnet de identidad, que qué domicilio tiene, y que cómo se llama, y él dice señor, señorita, los dos nos llamamos igual, los dos somos Pedro Luna, pero mi hijo es Pedro Humbertino Luna Arévalo y yo soy Pedro Eleuterio Luna Luna. A las doce de la noche, un ordenanza llama a los carabineros para que lo saquen de la sala de espera; les dice que es un vagabundo de los que buscan un lugar temperado para dormir. No escuchan sus razones, se ríen de sus preguntas, no queda nadie del turno de la mañana que pueda dar fe de su historia. El viejo está pasado a trago y a transpiración, tiene la ropa toda arrugada, no sabe cómo responder a los policías que llegan a sacarlo. No le salen las palabras, solo atina a mostrarles las manchas de sangre en su camisa. Es la sangre de mi hijo, señor, dice. Forcejea con ellos cuando le toman los brazos, aguanta los palos, tratando de que no se le salgan las lágrimas, pero ante la indiferencia de los policías se da cuenta de que rebelarse no sirve de nada y se deja golpear en silencio.
Afuera se encuentra con la noche de Valparaíso. Se pone a caminar en dirección contraria a la bahía, cerro arriba, en busca de un rincón donde dormir. En las espaldas todavía siente el peso del cuerpo de su hijo. Se acurruca junto a un árbol en una plaza vacía, mientras los perros hurgan en los tarros de basura. Duerme a saltos y al clarear vuelve al hospital. Pregunta por su hijo en Urgencias, pero le dicen que no hay registro de ningún Pedro Humbertino Arévalo en la Asistencia Pública de Valparaíso, ni en el Van Buren ni en ninguna parte. Le dicen que vuelva más tarde, cuando cambie el turno, y como no se mueve los guardias lo amenazan con llamar otra vez a los carabineros. Él sale unos minutos, pero vuelve enseguida, a la manera quieta pero implacable de los campesinos chilenos. Se las arregla para irse quedando, hasta que lo sacan de nuevo porque es hora de cerrar la sala de espera. Vuelve a pasar la noche entre los cerros del puerto, dormitando en algún rincón y volviendo a caminar sin rumbo. Al romper la segunda madrugada baja al hospital.
En la radio de una lechería donde entró a pedir un vaso de agua escucha la noticia:
En horas de la madrugada de hoy, un equipo médico nacional realizó un transplante de corazón en el Hospital Naval de Valparaíso. Se trata de la segunda operación de este tipo en Chile, la sexta en América Latina y solo la vigesimotercera en el mundo. El receptor es un joven aprendiz de sastre llamado Nelson Orellana. El comunicado del hospital asegura que se recuperará sin mayores problemas. En el pecho de Nelson Orellana esta mañana late el corazón de otro joven chileno, quien habría sufrido lesiones mortales al ser arrollado por un automóvil en Valparaíso la madrugada del día lunes. El donante fue identificado como Pedro Humbertino Luna Arévalo, originario de la localidad de La Matanza, provincia de Aconcagua. El padre del joven accedió a donar el corazón de su hijo una vez que los facultativos le hicieron entender que las lesiones que la víctima presentaba al momento de ingresar al hospital eran irreversiblemente fatales.
La madre de Pedro Humbertino también se entera de la noticia por la radio, mientras enciende el fogón en La Matanza. De inmediato manda a su hijo mayor a Valparaíso, con este recado para su marido: «Dile esto a tu padre: dile que quiero que me devuelva el cuerpo de mi hijo, lo quiero de vuelta y lo quiero entero, dile que mejor no vuelva si no me lo trae entero. Dile que no debía haber hecho negocio con el corazón de mi hijo, dile que me lo tiene que traer de vuelta entero, no como está ahora. Dile que sin su corazón yo no lo acepto».
Cuando el hijo se aleja cerro abajo con el recado inútil la madre se suelta el pelo y se acerca al fogón. Agarra con las manos desnudas un madero en llamas, lo arroja encima del techo de fonolas y se queda mirando cómo el fuego consume su casa.


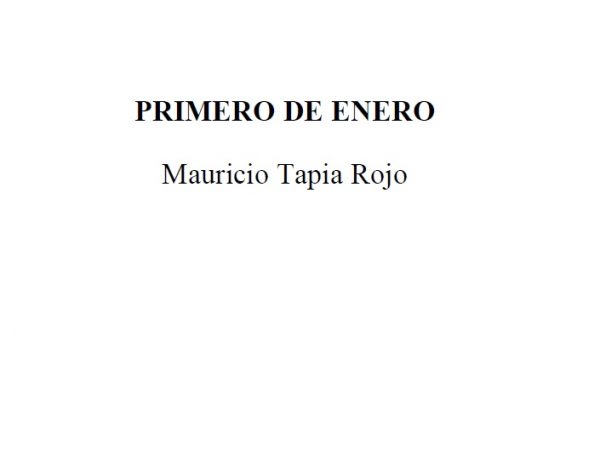


Sin comentarios