Poeta surrealista, parte de la familia artística De Rokha, premiado y muerto prematuramente. Ahora se publica Antología (UV, 2022), en donde se recogen sus trabajos públicos e inéditos que permiten delinear el mito que lo ha mantenido en la posteridad.
Por Diego Armijo
En la televisión informan de la muerte de un niño. Nos enteramos, mientras el periodista se instala en la vereda frente a un edificio y la cámara enfoca uno de sus pisos superiores, de que ese niño saltó por la ventana. Vestido como Superman, intentó volar. Jugar con las fantasías trae consecuencias reales, aunque algunas hayan podido bordear la tragedia. Como aquel niño, un poeta niño que, queriendo imitar las aventuras de su héroe de cómic, se escapó de casa.
Hijo de Pablo y Winétt de Rokha, Carlos alucinaba leyendo las páginas de Tarzán. No tenía ni diez años cuando nadie pudo encontrarlo en su hogar. El padre imaginó un atentado para destruirlo. Tenía clara la lista de sus enemigos, pero también de los amigos, a los que hizo recorrer las calles buscando a su hijo. Tanto policía, poetas y escritores, aun trabajando juntos, no pudieron hallarlo.
Pasaron diez días hasta que apareció. Recorriendo la Vega Central, vestido con harapos, entumido y con hambre fue como lo encontraron. Ya recompuesto, pudo confesar que, siguiendo los pasos de Tarzán, se perdió en los pastizales del cerro San Cristóbal.
Carlos Díaz Anabalón —su nombre civil, antes de adoptar el seudónimo familiar—, este poeta que le pareció a Eduardo Anguita «un milagro verbal, una especie de aparición angélica», no mucho tiempo luego de su imitación de Tarzán comenzó a escribir. Bajo el alero de la dictadura que su padre ejercía sobre él, buscó su propia voz. Es tanto así que el padre, ya en su lacrimosa carta de despedida al hijo muerto, concluyó que «tú eras tú, y tu poema es tuyo».
Dentro de esta búsqueda fue que se acercó a los poetas que se reunían bajo el nombre de la Mandrágora, aunque uno de ellos, Teófilo Cid, pudo vislumbrarlo antes. En el colegio donde trabajaba escuchó los ruegos de una madre que intentaba inscribir a su hijo, que había sido tildado de «alumno díscolo y extraño». El «seco y árido funcionario», como escribe Cid, sólo se conmueve ante ella, Winétt de Rokha, madre de Carlos, porque sabe que el niño es hijo de un gran poeta.
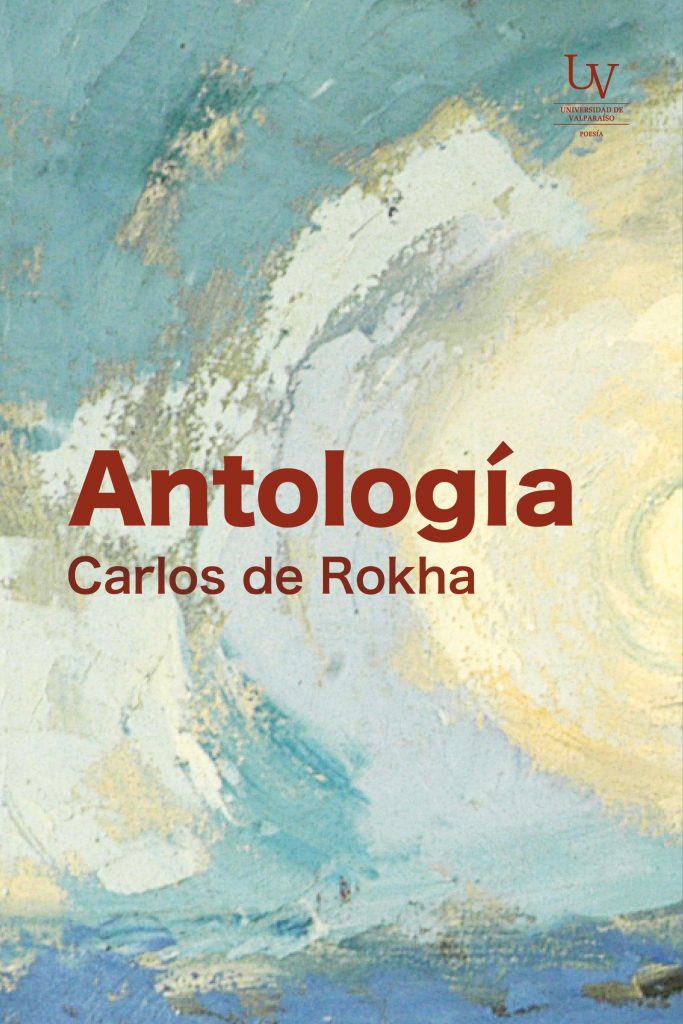
Los amigos de la Mandrágora vieron el florecer de la fecunda producción del poeta niño. Aunque esa «fecundidad», en palabras de Enrique Lihn, no debe ser un valor para juzgar una producción literaria. Es Lihn, en el prólogo de Memorial y llaves (1964), libro de Carlos de Rokha publicado póstumamente, quien desgrana la trayectoria tanto del autor de los poemas que prologa, como de los que lo rodearon. En sentencias bien duras llega a concluir que Carlos fue el «único cuyo psiquismo se ajustaba al orbe de ciertos valores surrealistas». ¿Qué pasa con el resto? ¿Se salvan Teófilo Cid, Braulio Arenas y Enrique Gómez Correa? En palabras de Lihn, ninguno de ellos se acerca a este «surrealista en estado de naturaleza», como define a Carlos, ellos sólo evocan su poesía «enajenada», muy lejos del abismo del poeta, en la seguridad de la distancia.
De la misma forma, Lihn se acerca evocando la figura del poeta en su «Elegía a Carlos de Rokha»:
No hubo dolor en el momento justo
de oír sobre tu muerte. Fue como si tú mismo la hubieras
anunciado en uno de esos absurdos llamados telefónicos que
solías hacer a tus amigos:
una broma sangrienta.
Este niño poeta, quien daba consecuencia poética a cada uno de sus actos, ya fuera comiendo, bebiendo, durmiendo o vagando, obtuvo consecutivamente en 1961 y 1962 el primer premio en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago. En vida sólo publicó dos libros, Cántico profético al primer mundo (1944) y El orden visible (1956), quedando postergada la publicación de los dos textos premiados luego de su muerte. Esos serían Memorial y llaves (1964) y Pavana del gallo y el arlequín (1967).
Aquel camino de ir buscando la poesía de todo lugar y acción es algo en lo que Eduardo Anguita se detiene al evocarlo:
«Carlos de Rokha denunciaba con su estilo de vida esa inmersión en otra realidad. ¿Cómo expresarlo en pocas palabras? Tal vez una sea suficiente: inocencia. El desconocimiento permanente y candoroso de las convenciones; una actitud recta y vidente, a la vez que torpe y ciega (para el mundo); una espontánea conducta de ingenuidad que traspasaba hasta a los seres más terrenos; una bondad que, de pronto, podía aparecer hasta inoportuna o hiriente.»
Llegado este punto, es importante detenernos en el tratamiento que los amigos de Carlos de Rokha, o Carlitos, como lo llamaban, tenían con él. En textos como los de Teófilo Cid y Eduardo Anguita las acciones irregulares de Carlitos son vistas como actos de poesía pura, de «inocencia», como las tilda Anguita. Pero al distanciarnos de sus más cercanos, volviendo a Enrique Lihn, esos actos toman otro cariz. Dice Lihn: «Personalmente vi a Carlos caer en estados alucinatorios, aunque, es claro, víctima de ellos, que no lúcido y demoníaco agente provocador de sí mismo.»
El texto en donde la distancia hacia la figura de Carlos se vuelve más brutal y patética es uno de los capítulos de Fantasmas literarios (Taurus, 2018), de Hernán Valdés. En una aventura junto a Teófilo Cid y Carlos de Rokha hacia la casa de María Lefebre, amiga en común del grupo, se encaminan hacia la parte norte del cerro San Cristóbal, donde sólo encuentran un descampado. «Hay dos o tres casas de adobe aisladas, un árbol desgarrado de cuya miserable sombra cavila un burro, perros que vienen a nuestro encuentro, olfateándonos», escribe Valdés. Frente al paisaje, nos comparte un intercambio entre los poetas:
«—Es el país profundo —refunfuña Teófilo.
—En el país profundo los pájaros han perdido sus alas —canturrea Carlitos».
Sentados a la mesa, Carlos informa a sus amigos de que ha sido justo esa mañana cuando ha salido del manicomio. Su cuerpo hace la mímica de los espasmos bajo los electroshocks, entonces se mezclan el horror y la risa, hasta que se desploma de su silla. Silencio.
«—Tú no eres loco, Carlitos —le dice Cid tocando su hombro—. Lo que pasa es que te han enloquecido.»
Parecido a la visión de Lihn, Valdés dice que, caminando junto a Carlos, no se puede estar seguro: «hace monerías a los paseantes, saca la lengua a las personas “correctas”, toca el traste de las mujeres, comete, por divertirse, pequeños robos.»
Más triste se vuelve el relato cuando Valdés comenta la vida amorosa de Carlos. Este, sin tener un paradero fijo, obligado a deambular allegado en casas de familiares, es un solitario. Anterior a su representación de los efectos del electroshock, cuando recién el grupo llegaba a la casa de María Lefebre, Carlos empezó a corretear a las hijas chicas de la dueña de casa. Esto, hasta que ella lo reta: «¡Carlos! ¡Déjate de calentarte con las niñas!» Valdés cuenta que nadie ha conocido una mujer con la que Carlos se frecuente, es más, dice que «sus historias de amor no son otra cosa que intentos de violaciones de primas y sobrinas, y por las noches, luego de copiosas comidas y libaciones con el padre, visitas a lúgubres prostíbulos, donde el padre mismo negocia el precio y la mujer».
Carlos de Rokha no ha matado al padre, es por eso que su mente ha retrocedido a la infancia, es la conclusión de Valdés. De ahí que su poesía sea tan libre, tan ajena a lo escrito por Pablo de Rokha, el padre. Es ese el único espacio que tenía para escapar del peso rokhiano.
Muere Carlos de Rokha a los cuarenta y dos años, de un paro cardiaco, en la casa que compartía con su padre en la calle Valladolid, 106, La Reina. Este «rokhiano con estampa de Marlon Brando», como lo pinta Mario Verdugo, dejó en sus cercanos un gran vacío. Desde el grupo la Mandrágora siempre lo recordaron como el más joven y, por eso, su niño poeta; así también, autores como Lihn y Valdés, aun siendo más duros, comprenden lo que debió cargar. Verdugo, al escribir sobre el funeral de Carlos, rescata las palabras de Gonzalo Rojas, que sirven como una gran lápida: «Carlos de Rokha, ese sí que era un poco enfermo mental, un gran inconcluso.»
La despedida que más desbarata es la que el padre, Pablo de Rokha, escribe un par de años luego de la muerte del hijo. Ya ha pasado tiempo de reflexión y quizá ha llegado a la conclusión que de nada sirvió la dictadura con la que lo crio. Allí le pide perdón, lo eleva, lo separa de su sombra. Es tan grande la culpa que entre las frases, que parecen un poema desordenado de una sinceridad ardiente, Pablo de Rokha, padre de Carlos de Rokha, le dice: «Perdóname el haberte dado la vida.»
(*) Ilustración de Vladimir Morgado.





Sin comentarios