A partir de nuestra visita anual como Laboratorio de Escritura Territorial al Cementerio nº 3 de Playa Ancha, nuestra redactora relata su fe al trasluz de la reedición de la extraviada novela de Carlos Droguett por Zuramérica.
Una de las cosas más llamativas que me entregó el puerto de Valparaíso fue, sin duda, la historia de Émile Dubois cuando, en plena pandemia, en el Laboratorio de Escritura Territorial (versión online) nos hablaron sobre el asesino serial que se había convertido en un santo popular y que era la inspiración de grandes obras y mitos. Cristóbal Gaete, quien dictaba el taller, nos contó que le había pedido un favor alguna vez y este se lo había cumplido. Sin entender muy bien cómo funcionaban esas creencias —y de curiosa—, pregunté cuál había sido su deseo, pero no pudo responderme, no podía revelarme su secreto pacto con él. Hasta ese momento, y sin tener ninguna cercanía con santos, me sentía escéptica del tema, pero me llamó la atención la complicidad entre un vivo y un muerto sagrado. Poco tiempo después organizamos una visita guiada por Víctor Rojas al cementerio para que pudiéramos ver la animita de Émile y así fue como comenzó mi propia relación con Dubois.
Más tarde entendí que, para caer en sus brazos, hay que ser una persona bastante pasional y dejarse llevar por todas las historias que dejó chorreando desde los cerros hacia el plan, sin poner ningún tipo de resistencia de por medio. Hay que enloquecer junto con el relato, junto con Émile, matar y matar, por amor a la vida.
Siempre que vengo hay velas encendidas. Yo no tenía, pero llevaba un poco de whisky en una petaca de metal y le serví en un vaso de shot, también de metal, y leí algunos sigilos en voz alta que escribí alguna vez. Prometí también imprimir más rezos, esos que dejó algún fanático colgando de la palmera que está frente a su animita. La promesa es que si te llevas uno, traes diez de vuelta: «Porque moristes inocente, y a los tuyos ayudas, te seguimos suplicando, que nos sigas amparando, con la fe te pedimos, gran amigo Dubois». Tampoco supe qué pedirle, sólo le conversé sobre mi vida, mis magias, mis amores y amistades y que todo iba más o menos mal.
No tengo muy claro qué fuerza extraña me llevó tanto a leerle, a conversarle, a prenderle velas, a llevarle flores. Y así pasó más de un año. Cruzando como ritual el Cementerio nº 3, trazando con mis pies siempre el mismo recorrido, muy similar al que hicimos esa vez con el laboratorio. Primero me paseo por los mausoleos fríos, saludo a Martín Busca, luego —una de mis partes favoritas— recorro el cementerio de niños, con todas esas cruces hechas de maderitas coloridas y peluches colgando, hasta llegar a su animita. Ahí me quedo largos ratos, hablando, como susurrándole, por si alguien me escucha, mirando su fotografía en sepia y leyendo el montón de plaquitas con el grabado «Gracias Emilio por favor concedido». Después me despido de la bruja que tiene su tumba llena de maleza (recordando siempre con un poco de lástima cuando Víctor nos dijo en el tour que las mujeres le pedían disfunción eréctil para sus maridos a modo de venganza) y me retiro por el pasto, mirando siempre el mar de Playa Ancha.
«Tenía mucho sueño, ganas de tenderse a dormir para siempre en un lecho duro y seco, en un cuarto muy oscuro, en otra tierra, no en esta tierra miserable de pecado y de culpa(…)»
De pronto, Todas esas muertes, el libro escrito por Carlos Droguett, llegó a mi vida como un cuchillo abriendo mi pecho. Y fue como si Émile me hubiese hablado con su boca, con sus propias palabras, con sus propios delirios. Al menos así me gustaría creerlo. Sentí casi como si me hubiesen entregado el diario de alguien a quien conocí muy bien en la vida real, aunque eso fuera técnicamente imposible. Desearía, yo, rumiar los pensamientos, emociones y sueños como él. Siempre desde donde se desdibuja el límite de las cosas, las reglas sociales, el bien y el mal. Dubois nos nubló la razón y nos enseñó a hacer las cosas con tanta tanta pasión, incluso —o sobre todo— si se trata de matar al burgués. Su deseo se transformó en nuestro deseo y pensamos en la posibilidad de una revolución. Eso es algo que —lo siento mucho, queridos lectores— voy a aplaudir de pie.
«No, no saben matar los rusos, Úrsula, cuando lanzan una bomba contra un ministro o un gobernador hacen pedazos hasta los caballos… ¿Qué culpa tienen las pobres bestias arrogantes y dóciles? (…) Ya quisiera yo estar allí en la estepa para enseñarle a esos aprendices sentimentales y balbuceantes cómo se le abre perfectamente el vientre a un jefe de policía zarista o al gobernador de la fortaleza de Pedro y Pablo…»
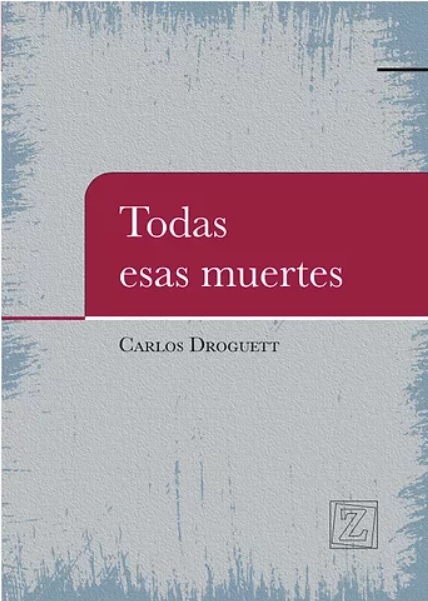
Llevé a amistades y amores al cementerio y les conté la historia. Les mostré la animita con los mismos detalles que pueden leer aquí. Algunos comprendieron y otros no. Tuve algunas discusiones cerca de la tumba de la bruja sobre si acaso Émile era tan impresionante como lo habían descrito. Tanta civilización ha matado el arte, respondí y pedí que se retractaran, en nombre de los muertos del cementerio, de sus palabras. Así que más tarde, cuando me entendí mejor y logré descifrar qué le pediría, fui sola, nunca más acompañada, a concretar nuestro intercambio. Intercambio que me gustaría mucho contar, mas no puedo.
Me involucré hasta el punto de soñar con Carlos Droguett. En el sueño me preguntaba qué me parecía la frase inicial del libro: «Se es fracasado como escritor o fracasado como asesino. Si se tiene éxito en ambas cosas, tanto mejor.» Porque había pensado en ello toda la semana, en cómo se logra ser un asesino justiciero, poeta y artista.
Sin embargo, no todos pensábamos igual: que era un psicópata, leyó un compañero de taller. Que el asesino tenía complejo de Dios y sus mujeres padecían síndrome de Estocolmo. No sé si daba para perfil psicológico el asunto, aunque el compañero lo decía convencido después de haber leído el libro. Libro que una vez dijeron estaba maldito, si luego de un asalto y una patada en la cara, que dejó a la persona sin lentes, se habían llevado únicamente a Émile Dubois en las palabras de Droguett. También escuché por ahí que quizás todo lo que lo rodeaba acababa mal, porque cuando Bianca Ceverino le pidió que, por favor, hiciera aparecer a su gato, este apareció, pero respirando mal, en la puerta de su casa y al día siguiente murió, nadie sabe bien de qué. Luego lo enterramos en su patio, en una linda ceremonia, mientras ella y su pareja decían que la próxima vez serían más específicos al pedirle algo a Dubois. Es que estoy convencida de que tiene que ver con la intensidad con la que se confía en él. Tal vez nadie lo entendió como yo creo entenderlo, porque él siempre te va apuntando al pecho y, aunque te produzca un escalofrío, no hay que ser cobarde.
«Vine porque tengo que hacer esta noche, Úrsula… Por eso te besé, para tener el valor. Sí, tengo miedo, ¿y qué? Tarea de valientes es tener miedo. Lo atravieso como un incendio y estoy al otro lado.»
Como cuando le apuntaron los fusiles y, negándose a ser vendado, fue audaz con su propia ejecución. «Se necesitaba de un hombre que respondiese a los crímenes que se cometieron y ese hombre he sido yo. Muero pues, inocente, no por haber cometido estos crímenes, sino porque estos crímenes se cometieron; apuntad directo al corazón, ejecutad.» Su cuerpo fue enterrado primero, para luego de un tiempo llegar ser lanzado a la fosa común.
Y al final de todas estas palabras, la reflexión no es sobre la muerte; más bien, es sobre la vida. «Se dice que hay un asesino suelto, pero hay un hombre vivo.» Porque cuando alguien llega al Cementerio nº 3, pide un favor y entrega algo a cambio, la energía fluye como el mar y mantiene vivo su nombre y su honor. El que mató a hombres de la alta sociedad porteña: Ernesto Lafontaine, Gustavo Titius, Isidoro Chaille y Reinaldo Tillmanns. No era solamente un destructor; gracias a él, todo el pueblo tenía y tiene de qué hablar. Como buen artesano, creó vida, historia, mitos, más allá de la veracidad de estos. Incluso creó su propia inmortalidad.
«Valparaíso, sentirás hablar de mí, poco a poco sentirás hablar de mí, aunque yo no lo quiera, aunque tú no lo quieras y entre tempestad y tempestad, arrojado de bruces contra las rocas, te alzarás deshecho, temblando de horror increíble, mirando cómo enriquecen explotando la pequeña industria o el negocio de minas, amanecen despedazados, derrumbados bajo el mostrador, en el escritorio, junto a la cama…»
Muchas veces cuando camino por el plan, cuando paseo por Barón, cuando subo por Tubildá (ahora llamada Almirante Montt), voy pensando que sobre sus mismas calles caminaron personajes como Dubois. Es que el puerto fue el lugar perfecto, fue la cuna que meció esta historia del ¿héroe o justiciero?, ¿psicópata?, ¿artista?, ¿artesano? Tal vez es momento de que el lazo que forjes con Émile sea desde la misma intuición. Que tomes una micro hasta el Cementerio nº 3 y visites su animita, que leas las grandes obras que inspiró, que no son pocas. La escritura es una puerta a la magia y a los muertos: pensemos en ellos.
(*) Ilustración de Vladimir Morgado.





Sin comentarios