Entrevistamos al escritor viñamarino Gaspar Peñaloza a propósito de El Greco (Cuneta, 2022), libro que hace memoria tanto de la resistencia clandestina en Chile como de los desajustes de una historia familiar.
Por Rafael Cuevas
Fueron muchas las instancias que Gaspar Peñaloza (1994) activó en Valparaíso, desde lecturas en Metales Pesados, pasando por el sótano de la librería Concreto Azul, hasta cosas un poco más grandes, como el Festival de Poesía Joven Maraña. Quienes lo conocimos y trabajamos con él pudimos ver las huellas de un quehacer desordenado y original, una «hiperactividad» (palabra usada por el poeta Lucas Costa para referirse al primer poemario de Peñaloza, Sedimento) creativa que lo mueve desde su infancia en Agua Santa, donde al misterio cotidiano que le suponía la gruta de Lourdes se sumó, desde temprano, ese misterio que es la lectura y escritura de poesía. Dice Peñaloza que en aquella época se «sobreidentificó» con el papel de poeta que le atribuían en el colegio, y quizás todavía hay algo de ese arrojo en su trabajo. Entre el mencionado primer libro Sedimento (Aparte, 2018), un riguroso poema largo un poco a la Paterson y un poco a la Poema sucio, y su segundo Orbificios (Ctenophora, 2021), libro autopublicado conformado por pequeños poemas manuscritos, tomó curso una investigación íntima sobre los testimonios de la resistencia clandestina en Chile y un habitar la caleta Chañaral de Aceituno a través del buceo y La Lobera Aldea (camping sustentable y centro cultural). Es esta búsqueda por memoria, cuerpo y experiencia lo que parece hacer síntesis para un tercer libro: El Greco, un «documental subjetivo» que sale este año por Cuneta tras meses de trabajo con Joaquín Saavedra, editor del libro.
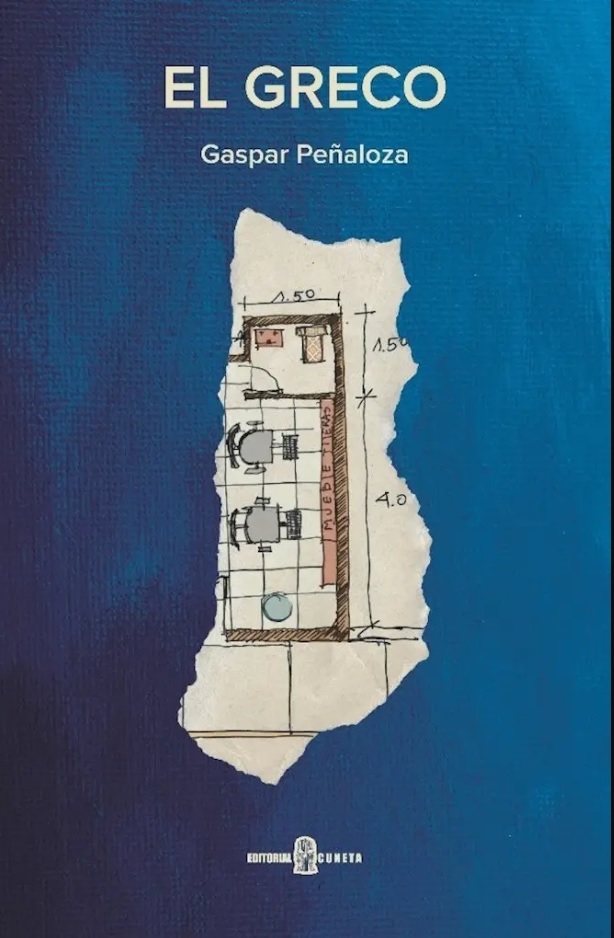
–Venías de haber publicado poesía con Sedimento, ¿cómo llegas de ahí a una novela testimonial como El Greco?
–A mí me cuesta decir que El Greco es una novela, porque siento que es un género muy difícil y disputar el género novela no me hace sentir cómodo. Este libro es un documental subjetivo, que no sé si tiene un correlato en los géneros literarios. Se le dice no ficción, pero me parece muy amplio. Esta no ficción en particular tiene un vínculo muy fuerte con la poesía, porque el primer impulso de escribir fue una idea poética: cuál es la relación de una experiencia como la clandestinidad con el cuerpo, la memoria y el tiempo. Y después empezar a desentrañar de qué forma, si uno le hace una radiografía a la clandestinidad chilena, se pueden ver operaciones literarias. Por ejemplo, cuando llega a Chile La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, un testimonio que contaba del triunfo de la revolución nicaragüense, fue leído como un manual de cómo hacer la revolución acá. Me interesaba cómo un libro de literatura puede ser leído como manual. Este libro también se fue transformando en un manual para hacer memoria, cruzar la historia colectiva con la historia personal.
–¿Qué lecturas te acompañaron en ese proceso?
–Muchas. El de Mauricio Hernández Norambuena, que es un libro un poco más informativo. O el de Ricardo Palma Salamanca, que es un poco más de ficción y literatura, pero igualmente impresionante. Y en cuanto a lo formal hay un libro del que saqué la estructura, que es El corto verano de la anarquía, de Enzensberger, y de ahí yo creo que mucha poesía. También, quizás, un ensayo muy importante, que es Sublevaciones, de Didi-Huberman, que le dio una erótica reflexiva al texto, un sustento más teórico al ejercicio.
–El libro entrelaza estas diferentes voces, tiempos, anotaciones de diario, poemas, canciones. Y es algo que está a la vista, no se oculta ni hay relato mayor que las encadene, ¿por qué mantener esa heterogeneidad?
–Porque creo que el problema central al que quiere hacer frente el libro es por qué los testimonios políticos de la historia reciente chilena no han sido leídos como literatura cuando, a la par, ha habido una producción de textos de literatura autobiográfica que ha sido un boom y ha significado un comercio editorial y académico. Otra de las razones se debe a que, frente al testimonio, el juicio lector es maniqueo, estos eran los buenos y estos, los malos, esto está bien y esto está mal. Querer hacer homogéneo un texto, sin borde y sin contradicciones, tiene que ver con que pueda haber a posteriori un juicio moral que sea sí o no, y la necesidad de abrir este tipo de materiales tiene que ver con ir más allá de este juicio, acercarse y ver la experiencia de un otro que nunca se va a poder encasillar en bueno o malo, porque una experiencia es indomesticable en esos términos.
–En un momento se dice que la política se trata de territorios y acciones, no de influencia y discurso, ¿crees que hay territorio y acción en el campo literario chileno?
–Constantemente hay gestores, editores, escritores que están disputando inscribir referentes, ciertas estéticas y formas de trabajo en el campo cultural. Si uno mira quince años atrás, hay mucho más acceso a los libros. Otra forma de ganar territorio ha sido, por ejemplo, el boom de los talleres literarios o de las clases de escritura creativa. Se empieza a salir de esa idea muy chilena de que cualquiera que escribe tiene que ser un escritor profesional, cuando la escritura podría ser como el deporte, porque es necesaria en el día a día.
–Me recuerda a eso que decía Larkin, que era estúpido escribir un poema con pretensiones de trascendencia artística, que es como jugar tenis sólo si vas a ser el número uno.
–Y eso no tiene ningún sentido. Eso da cuenta de la inoperancia de ciertos escritores a la hora de reflexionar sobre sus propios procedimientos. Porque son incapaces de mostrarle a un otro que está completamente afuera de la literatura cómo bucear en su mente y activar un lenguaje no funcional. Y en mi experiencia al menos, creo que hay maneras muy simples de activar en otro ese gusto estético por el lenguaje, y con pequeños pies forzados salen cosas increíbles, y hablo desde talleres de tercera edad hasta talleres de básica, y con todo tipo de gente.
–Es una idea que está en El Greco. Se cree que la escritura realmente es un medio para alcanzar esa «vivencia liberadora».
–En el libro esa idea está por dos lados. Por uno, en la cuestión específica de quienes fueron parte de la clandestinidad y que durante la transición no fueron representados estéticamente en ningún lugar: ni sus banderas, ni sus formas de vida, ni su ética, ni su apariencia. Y el trabajo de la memoria creo que es ese: darse cuenta de cuál ha sido la historia, de quién ha estado y cómo representarlo para que se pueda mirar y repensar, hacer autocríticas y reivindicar lo que se tenga que reivindicar. Por otro, yo quise agarrar esta idea del testimonio como novela manual y que mostrara un procedimiento para hacer memoria. Hay muchísimos, pero este es uno, humilde, que cualquiera puede agarrar y terminar en otro lado, que es lo que pasaba con las novelas manuales de la guerrilla, porque todos los contextos y las historias son diferentes.
–El libro muestra los pormenores de varias investigaciones: la guerrilla, la familia, etc., y hay también cierta comparación entre escritura y transcripción. ¿Por qué te interesa ese solapamiento entre investigar y escribir?
–La escritura es una forma de crear conocimiento. No es solamente agarrar una historia y ponerla en el papel. Uno escribe y descubre cosas, y ese descubrir es el conocimiento que crea la escritura. Para eso se necesita cierto rigor y el rigor se traduce en salir de uno mismo, creo yo, porque si te quedas ahí la exigencia es poca, pero si empiezas a agarrar tu primer material y ponerlo en roce con el mundo y con las diferentes cosas que puedan aparecer, ahí es cuando los textos empiezan a agarrar cuerpo. Creo en la investigación cuando hay un deseo por algo que se está desplazando constantemente. Uno no sabe qué es y al final te quedas con las manos vacías.
–Lo que inaugura el libro es el estudio de la resistencia clandestina en Chile. Pero a poco andar, se devela una trama familiar y una ponderación de las figuras paternas, ¿fue algo buscado? ¿Cómo sientes esa deriva?
–Eso lo puso la Macarena García en la contratapa, habló de paternidades superpuestas. Creo que el libro agarró ese giro al final, de manera muy inconsciente, pero fue el aprendizaje más vital, porque está lleno de eso, de figuras paternas que no son los padres pero que en momentos claves toman ese rol, y eso termina dándole estructura al libro. Es uno de sus descubrimientos. No hubiera sido posible sin la presencia de la voz femenina que es mi mamá, que al tomar ella un papel protagónico en el libro pudo abrir todo este campo de crítica y de crisis de la paternidad.
–Es una crítica que podría pensarse del propio guerrillero, con esa cosa de instrucción, esa relación maestro-discípulo, una paternidad más allá de lo familiar.
–Es algo que se ve mucho con el nivel de guachismo que tenemos todos en este país. Y la historia de la guerrilla es muy así. Uno se encuentra con ciertos referentes y personas que eran muy atractivos. Los cuadros que podían conjugar las capacidades mentales con las corporales eran los que tomaban papeles más importantes, lo que se llamó «el hombre nuevo» en algún momento, personajes que para el que va entrando son modelos. Eso está muy presente en la estructura de la guerrilla. Creo que los que han podido reescribir un poco estos rasgos más anquilosados son los zapatistas.

–Esa crítica está apareciendo en la política actual, en Viña del Mar misma y el nuevo «municipio de cuidados».
–Una de las cosas buenas que uno ve es que la izquierda que está asumiendo es más zapatista, que quizás mira con más desdén el poder y que cree en la ternura, en una pulsión de vida más que en una pulsión de muerte. Y que se va sacando ese estigma. Porque en Chile la izquierda fue arrastrada a ese nivel de violencia y de pérdida. Eso no estaba desde los inicios. Eso del cuidado creo que es lo mismo que el testimonio: no clasificar a una persona interpelándola a qué le dice sí y a qué no.
–Hay en El Greco un tono de urgencia, de necesidad de reflexión política. El libro transcurre antes de y durante el estallido. ¿Cómo ha evolucionado esa inquietud, tomando en cuenta el Chile actual?
–Para mí es una locura porque yo partí el libro a finales del 2017 y en ese momento mi gran reflexión era por qué la clandestinidad no estaba en el escenario público, si aquí hay una tradición estética que es necesaria para el contexto. Después vino el estallido y fue otra la reflexión. El sentido común decía «No lo vimos venir», pero quizás algunas personas que han estado acusando desde siempre al Chile neoliberal podían decir «Cómo que no, si esto es también una construcción de años». Creo que cuando comenzó el estallido, todo este submundo que yo llevaba investigando apareció. Por algunas semanas despertamos, salimos del trance neoliberal y vivimos una experiencia verdadera. Yo lo veía en las micros. No se escuchaba reguetón, se escuchaba música de protesta. Cuando estaba escribiendo el libro pensaba «Cuándo va a pasar esto, cuándo va a despertar», una cosa muy pedante también. Por eso me dediqué a escribir esas crónicas del estallido, para que apareciera en el libro desde el registro, pero no desde la opinión.
–¿Por qué publicar por Cuneta?
–Han hecho un trabajo sostenido en el tiempo. Son de las primeras editoriales independientes y siguen trabajando. Tienen un catálogo excelente y me dieron la oportunidad de publicar, que no es algo que abunde todo el tiempo. Con superbuenas condiciones de trabajo, porque me asignaron un editor que se la jugó mucho por el libro, el Joaco, y fue excelente. Le sacó el jugo al texto de forma increíble, me mandó seis o siete correcciones llenas de cambios y estuvimos dialogando por lo menos seis o siete meses. A mí me sirvió mucho. Además, el libro se mueve, circula, y es cómodo para uno que esté ese aparato funcionando.
(*) Ilustración de Vladimir Morgado.





Sin comentarios