Yuliana Ortiz fue una de las escritoras ecuatorianas invitadas a FILVA, donde presentó Cuaderno del imposible retorno a Pangea (Libros del Cardo, 2021). Sus ideas sobre raza, género, clase, poesía y el mundo de su isla se nos revelan en el siguiente diálogo.
Las luchas unidimensionales no existen,
porque no vivimos vidas unidimensionales.
A. L.
En el marco de la V Feria Internacional del Libro de Valparaíso, que tuvo a Ecuador como país invitado, se lanzó Cuaderno del imposible retorno a Pangea, última publicación de Yuliana Ortiz Ruano, joven poeta e investigadora esmeraldeña residente en Guayaquil. Nos reunimos alrededor de un café a conversar largamente de poesía, feminismo y territorio. Con dos libros a su haber, Sovoz (2016) y Canciones desde el fin del mundo (2018 y 2020), Yuliana constituye una referencia de la poesía actual de su país, gracias a un particular sello que cruza lo lírico sensorial con una aguda investigación político-cartográfica que busca reivindicar su historia personal.
A partir de un lenguaje crispado la autora relata el peregrinaje hacia un lugar incierto, cuestionando la verdadera existencia de un hogar. Escribe desde de la orilla, con destreza, en una especie de canto épico desgarrado que se afirma en el ritmo y galope de sus versos rituales. Colmada de ideas de migración, frontera y no retorno, su propuesta relata el adverso tránsito hacia una patria invisibilizada.
Mi sangre
eso intocable e irreconocible
eso que no puedo ver de cerca
eso precisamente más mío
tampoco me pertenece
Desgarrada, directa y metafórica, una obra bien cuidada: estructura clásica y temática contingente, nos invita a experimentar un conocimiento más profundo del alma humana. Una historia de amor sin más patria que su estirpe: el cuerpo femenino y la aflicción de las mujeres. Su escritura duele. Una personalidad que escoge fuertes símbolos para representar un torrente de imágenes que son la herida de miles. Yuliana escribe a duelo con la vida, en versos de alto impacto.
Levanté a mi madre
que ya no lo era
en la habitación
madre
tía
y hermana
eran tres islas distantes
incomunicables entre sí
–¿Cómo surge la invitación a publicar con Ediciones Libros del Cardo?
–Conocí a Gladys de manera muy breve en 2016 en la Feria del Libro de Quito. Había una mesa llena de varones y ella era la única mujer. Recuerdo que todos los tipos hablaban un montón antes de leer sus poemas; ella, en cambio, solamente leyó y hubo un silencio magistral. Fue como una diosa. Las personas que había se le comenzaron a acercar poco a poco. Esa impresión me quedó de ella, muy bonita. En 2018 hice una investigación de editoriales independientes enfocada en Libros del Cardo que, considero, es una de las mejores de Latinoamérica por su catálogo. Este año, Gladys me escribió para pedirme un libro inédito y publicar con ellas. Yo casi me muero… jamás me hubiese atrevido a llamarla. La veía tan lejana, la admiro bastante.
–¿Has vivido rechazo, exigencia estética u opresión por ser mujer en un mundo donde el protagonismo suele ser de los hombres?
–Ecuador es un país bastante machista. Hay intentos de «desmachizar» las ferias y la literatura, pero son pasos de ahogados. A mí me atraviesa no sólo el hecho de ser mujer sino, además, ser una mujer negra, y Ecuador es un país altamente colonial y racista. Lo más difícil es que no te dejan hablar de tu condición y esto siempre genera malestar. Por eso esta ola feminista me encanta, porque de alguna manera te hace sentir que ese malestar tiene razón, que no es neurótico sino con bases importantes, porque ¿cómo negar a alguien que hable desde su existencia? Igual siempre tienes que explicarte o demostrar que sabes muchas cosas. No es como ser un hombre blanco, que llega, se sienta y ya se-sabe-que-sabe. Muchas veces dicen cosas terribles y todo el mundo lo deja pasar. Pero si eres mujer, joven, negra, tienes que estar demostrando todo y es de lo peor. Cuando comencé a detectar este síntoma dije: «Hasta aquí ha llegado todo esto. Debo salir de esta lengua colonial para crear mi propia lengua desobediente.»

–¿Cuánto sabe el feminismo hegemónico de esta lucha interseccional?
–Ahí viene otra cosa bien terrible. Creo que nuestra lucha principal es contra la blanquitud impuesta, porque Abya Yala no tenía estas jerarquías tan marcadas de clase, raza o género. Yo vengo de una población afrocentrada y ahí las mujeres negras son tan fuertes que habita la posibilidad de que no se den cuenta que las están vulnerando porque pueden con todo. Asimismo, el feminismo contado por la publicidad te dice que puedes con todo, que no pares… Y no. Hay que parar, pensar en nuestras vulnerabilidades y ver qué nos afecta. La comunidad feminista hegemónica pues, no se da cuenta de sus propias formas de opresión dentro del sistema mismo de denuncia, o de cómo trabajan ciertas cosas bajo otros estándares. Desde mi formación política del hogar, que es marxista y negra, la raza y la clase son primero que cualquier cosa.
–Leo en tu poesía una especie de homenaje al desarraigo insular. ¿Cuánto te ha diferenciado esto de otras escrituras que nacen del centro?
–Provenir de una familia insular es provenir de la migración para la migración, no te puedes quedar allá. Siempre está esa sensación. Mi familia no habla de ello porque para ellos está muy naturalizado, pero la primera vez que yo volví a la isla, sentí el banzo –que en portugués es esa saudade– y todo se me comenzó a conectar: me interesa mucho hablar de ese archipiélago. Trabajarlo y desmitificarlo. Territorios como estos, invisibilizados intencionalmente por el Estado, son los más empobrecidos y menos atendidos. Para mí, es muy importante recuperar esa memoria tan compleja de migraciones a través del mar, en lanchas, de quedarse en manglares sin nada. Yo quiero saber de esas heridas y revisar por qué esa sensación del banzo cuando llegas al lugar donde naciste: sientes algo molecular que no se puede palabrar del todo. Ahí aparece la poesía para mí, en esas palabras que no podemos articular.
–¿Cuál es la relación de tu escritura con la mitología?
–Hay bastante de mitología clásica griega, romana, balcánica, pero también me interesan mucho los mitos fundacionales orales de negros, sobre todo del Pacífico y del Caribe. Actualmente, hablar de estas cosas es como ¿de qué estas hablando? Pero creo que la escritura es eso también, la posibilidad de desenterrar esos mitos y saberes ocultos. La mitología de la palabra, la oralidad, me interesa mucho, porque creo que hay ahí una resistencia en lo que se intentó silenciar. Yo siempre estuve en lanchas, porque Esmeralda es una isla, entonces esta sensación de estar siempre viajando era para mí mitología heroica, ¿no? Ahí la relación.
–Pones en jaque el concepto de hogar.
–El tránsito es parte de mi vida y he aprendido a trabajar con ello. La voz poética del poemario dice que «Una lancha con agua es lo más cercano a un hogar» y es muy interesante ver eso, porque hogar es donde estamos, y eso también se suscribe a todas las migraciones y movilidades humanas que en la actualidad marcan nuestra sociedad.
–La poesía, ¿cómo llegó a tu vida?
–Para mí, antes que la poesía, está la música y el ritmo. En mi familia habia un interés importantísimo por la poesía hablada, o sea, leer el poema, aprendértelo y luego recitarlo. Incluso para hacer bromas, la poesía estaba siempre presente. La rima, el ritmo, responderte en frases poéticas es muy natural en Esmeralda. Eso me construyó como persona… también me trastornó bastante [ríe].
–¿Cuál es el cuerpo que habita tu poesía?
–Siempre me he sentido en un no-lugar en el género. Me gusta mucho jugar con esa posibilidad de que en la poesía, mi cuerpo sea un cuerpo animal, uno masculino o muchas voces. Pienso que ser mujer en la actualidad, y desde la adolescencia, es ser tu verduga. Te enseñan a lastimarte para verte bien frente ay eso duele un montón. Me interesa salirme de los géneros, oscilar y también trabajar la animalidad en el pulso, en lo orgánico, en dejarme llevar por la intuición. Ahí hay algo que nunca he podido domesticar y estoy contenta.

–¿Qué rol juega la figura de la madre en tu escritura, y a nivel personal, la aflicción de las mujeres?
–Crecí en un hogar donde los padres eran una especie de fantasmas, las mamás lo hacían todo. Mi abuelo, por ejemplo, se borró y le dejó ocho hijos a mi abuela. Recuerdo que mis tías tenían doce años y ellas me cuidaban… Yo a esa edad no podría haber hecho ni la mitad de lo que hicieron ellas. Y es eso. Esta madre no es sólo mi madre, son todas mis madres. Creo que el mundo femenino de Latinoamérica está marcado por estas maternidades. Esta figura siempre me ha problematizado y generado distintos planos del sentimiento: de amor, pero también de rechazo. Es esa figura que oprime, la sombra de todas tus cosas. Mi poesía es un ejercicio de soltar a mi madre. Mi madre es la isla, el retrato de lo insular, y es sumamente importante en mi escritura. Es como ir sacándose la gran manta que te protege. Necesitas quitártela para comenzar a crear tu propia estética.
–¿Qué tipo de gestión has realizado para generar comunidad y visibilizar escrituras de otrxs?
–Durante mucho tiempo tuve un blog con Juan Romero, un amigo de Quito. Me interesaba visibilizar otras geografías y la escritura de mujeres, que es la escritura que me ha generado preguntas que antes no me hacía. Luego tuve un ciclo de poesía que se llamaba «La piedra de la locura»y era de autoras de habla hispana. Siempre me he interesado en salir de la lectura regular, como España, Estados Unidos, el Caribe hispano, porque hay un Caribe anglófono y francófono que también está haciendo cosas increíbles; la literatura indígena, que es otra nación; y asimismo, la literatura negra. Por esto es importante revisar y recuperar. En mi ciudad, Esmeraldas, también tuve un colectivo en el cual gestionábamos eventos literarios pero queriendo ser muy neutrales, yo estaba enojada con esto, pero como era más joven, cedí mucho a esta neutralidad y terminé asqueada de gestionar eventos literarios con gente de mierda. Mucho hombre, muy machista, abusadores que después salieron escracheados, y yo pensaba: «Tenía razón, debí seguir más mi intuición».
–¿Son las redes sociales determinantes para realizar gestión?
–Creo que son determinantes, pero me gustaría que no fuese así. Si revisas el algoritmo, quien maneja el asunto sigue siendo el norte global, pero hay muchas lecturas fuera de esa. Siempre me voy a preguntar por eso que no se ve, porque vengo de una isla que no figura en el mapa.
–¿Qué tal ha sido tu experiencia con el mundo editorial?
–Creo que es lindo aprender desde una mirada externa, pero hay que tener mucho cuidado porque los editores también son humanos y pues también responden a una clase y a una raza. Me gusta mucho lo que está pasando actualmente en Ecuador: hay editores jóvenes que vienen de la filosofía, las artes visuales, el cine documental, de otros nichos. Ellos están haciendo trabajos muy lindos, una edición contextualizada, en el fondo. Por ejemplo, hay una autora negra, llamada Irma Bautista, muy poco publicada. Esta poeta hermosa contó en un conversatorio que había mandado su material a la Casa de Cultura de Quito y se lo habían rechazado. ¿Por qué? Porque son todos hombres, blancos, académicos recalcitrantes que no contextualizan. O sea, me parece violento que una mujer negra mande su texto y se lo rechacen. Me parece que la edición, si no es contextualizada, no es edición. Tú no puedes pretender que todos escriban como Cortázar. Hay otros lenguajes, otras concepciones, ella viene de una nación distinta, es otra forma de lenguaje que hay que revisar. En algún punto que tenga dinero, me gustaría tener una editorial. Hay que matar al clasista que llevamos dentro porque podemos ser muy alternativos pero después decirmos: «¡Ay!, a mí no me gusta la edición cartonera, fanzinera…»Ahí también hay un clasismo. A mí me gusta la literatura que busca otros formatos y llega a otros lugares.
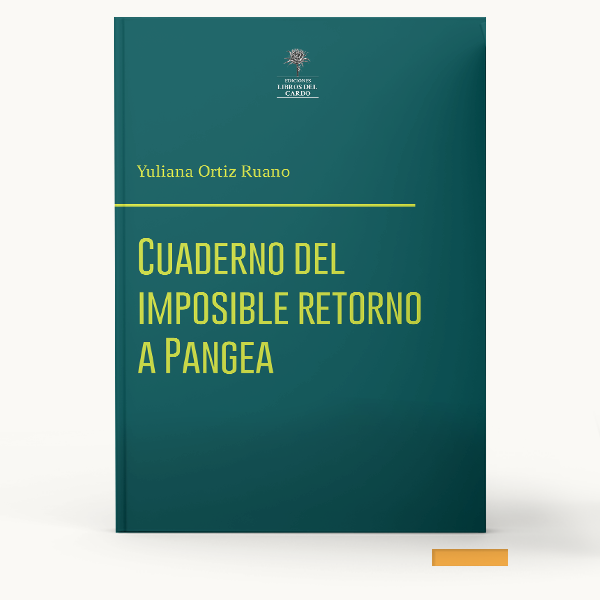
Cuaderno del imposible retorno a Pangea
Ediciones Libros del Cardo
80 páginas





Sin comentarios