En un tercer volumen, pensadores locales insisten en perfilar de forma plástica el lenguaje neoliberal
Por Gaspar Peñaloza
El colectivo Communes, formado hace algunos años por académicos de distintas áreas y que incluso logró representación en la convención con dos constituyentes, interviene el espacio social mediante diferentes mecanismos, siendo El ABC del neoliberalismo un ejercicio nítido y útil que ya encuentra su tercer volumen y que ha sido capaz de transmitir un paradigma que a veces olvidamos: las palabras que ocupamos son pequeños archivos ideológicos y pueden ser disputados. Hoy les preguntamos sobre la experiencia de hacer un libro colectivo a Hiam Ayllach, Hugo Herrera Pardo y Claudio Guerrero, editores y gestores del proyecto.
Hiam Ayllach se mueve en el mundo académico del Derecho como investigadora y profesora, y fuera de él, como asesora del senador Juan Ignacio Latorre y directora de asesoría jurídica de la municipalidad de Viña del Mar desde junio. También ha publicado artículos donde analiza el sesgo del derecho en cuanto a temas de género, en casos contingentes de nuestro país. Hugo Herrera y Claudio Guerrero, profesores del Instituto de Literatura de la PUCV, vienen desarrollando desde hace algunos años un proyecto de vanguardia investigativa basado en los principios de los estudios latinoamericanos. Por otro lado, Herrera ha recopilado y estudiado a importantes artífices del ensayo y la crítica, mientras que Guerrero ha investigado sobre la infancia en la poesía chilena y sobre poesía latinoamericana y es autor de cinco libros de poesía.
En El ABC del neoliberalismo 3, cada uno de los textos lleva por título un concepto y es firmado por académicos y académicas chilenas como Pablo Oyarzún, Nicole Darat, Christian Viera y Jaime Bassa, y en conjunto Vargas, Narváez y Pulgar, autores de los ensayos «Se», «Empoderamiento», «Subsidiariedad», «Constitución» y «Valor», respectivamente. Además, incluye el ensayo titulado «Gentrificación», a cargo de los geógrafos brasileros Jader Janer, Lidia Fernández y Victor Loback, la novedad de los poemas del poeta bahiense Sergio Raimondi, titulados «Palabras claves», y el epílogo de Mario Dominguez, «El retorno de las luciérnagas». Ayllach y Herrera firman el ensayo «Co-», y Guerrero, el ensayo «Nicho».

Gaspar Peñaloza: Lo primero que vemos al interior del libro es el nombre del sello editorial Communes Intervenciones. ¿Qué es Communes? ¿Por qué se acuña «intervenciones»?
Hiam Ayllach: Communes nace como una idea generada a la luz de conversaciones de amigos y amigas desde el año 2014, para concretarse en marzo de 2016. Esa idea buscaba, entre otras cosas, abrir y compartir los saberes académicos que surgen desde la construcción del conocimiento crítico hacia otros y otras, hacia lo común. Con esto, lo común toma relevancia y se alimenta de esta visión crítica de lo que conocemos como cierto. Proponemos cuestionar lo sabido y construir lo común. Cuando decimos que Communes no es una editorial, sino un proyecto político, básicamente apuntamos a intervenir diversos espacios de construcción social, utilizando lo aprendido, pero no para replicarlo, sino para utilizar esas herramientas y disputar aquello que se nos presenta como verdad y nos afecta, muchas veces, de forma imperceptible.
Claudio Guerrero: Surgió como una suerte de refugio y de espacio de resistencia respecto de la disminución y el acorralamiento de un espacio reflexivo para llevar a cabo el trabajo intelectual, bajo las presiones de producción serial en revistas académicas o que menoscababan la idea del libro como parte de la creación intelectual. Respecto al «intervenciones», es la línea de la editorial que busca intervenir cierto sentido común, ponerlo en entredicho, en este caso la naturalización de la ideología neoliberal y su hegemonía en el espacio de la lengua.
Este es el tercer volumen de El ABC del neoliberalismo. ¿Por qué han querido repetir tres veces el gesto? ¿Llegaron a un concepto-libro o una forma de mirar?
Hugo Herrera: En relación con los volúmenes anteriores, este no solamente trata de reflexionar sobre lenguaje y poder, sino que también le suma historia y comunidad. Precisamente, la publicación de esta serie fue atravesada por acontecimientos de la historia haciéndose y que está por venir, lo que removió las bases del proyecto. Una tesis que circuló mucho en la izquierda hace diez años fue la capacidad omnívora del capitalismo para adaptarse, cuyo mayor efecto cultural era la idea de no imaginar una alternativa al mismo, pero lo que hemos vivido desde 2018 ha abierto una brecha para pensar el futuro más allá del capitalismo. Entonces, este tipo de acontecimientos, cruciales para la disputa del despliegue neoliberal de las últimas cuatro décadas, ha servido de impulso para volver a publicar volúmenes de esta serie, pero ya no siguiendo ciertas condiciones iniciales del proyecto sino abriéndose a otras nuevas.
Los vínculos entre lenguaje, poder, historia y comunidad han sido remecidos, por lo tanto fuimos obligados a salir del glosario de los volúmenes anteriores y pensar una forma-libro, poniendo el foco en la materialidad y en la inclusión del lenguaje cotidia
Hugo Herrera Pardo
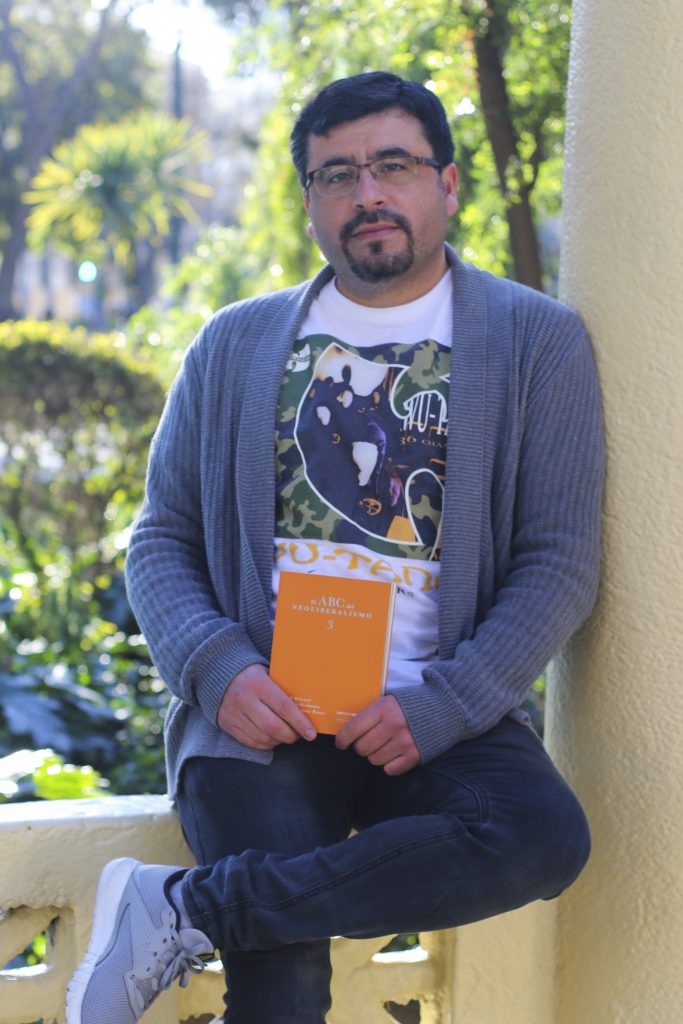
¿Cuáles son los referentes de un trabajo como este?
C. G.: El referente más inmediato es el prólogo al volumen 1, «El lenguaje de la economía», de Doreen Massey, que pone énfasis en cómo cierto lenguaje ha sido axial para entroncar la hegemonía neoliberal en la sociedad global, cómo las sociedades han asumido un vocabulario que tiene que ver con el lenguaje económico («inversión», «gasto», «crédito», «renta», etc.) y cómo ese lenguaje ha sido asimilado y naturalizado en la población de manera acrítica. El trabajo de desanclaje o desmontaje de esa lengua es uno de los propósitos que estos volúmenes intentan disputar. Otro referente es el trabajo de Victor Klemperer, quien escribió durante los años cuarenta, en su padecimiento del régimen nazi, La lengua del Tercer Reich, donde apuntóque el lenguaje del fascismo iba permeando las diferentes capas de la sociedad. Nuestro trabajo es más o menos similar: apuesta por la visibilización y desnaturalización de una lengua que tiene determinada lógica y que es un ancla para el éxito de la ideología neoliberal.
Yendo un poco al estilo del libro, ¿qué reflexión ha tenido que hacer la academia para poder llegar a construir un libro como este, en el sentido de sus arrojos visuales y discursivos?
C. G.: Consideramos que los dos volúmenes anteriores resultaron un poco duros y tradicionales. Después de la revuelta y la pandemia han cambiado las condiciones de producción intelectual, obligando a repensar el dispositivo libro.
Los poemas constituyen un tipo de discurso que resulta igual de válido que un texto ensayístico, amplía las formas discursivas para comprender de manera plástica el fenómeno del neoliberalismo y cómo lo intentamos desmontar desde diferentes lados.
Claudio Guerrero
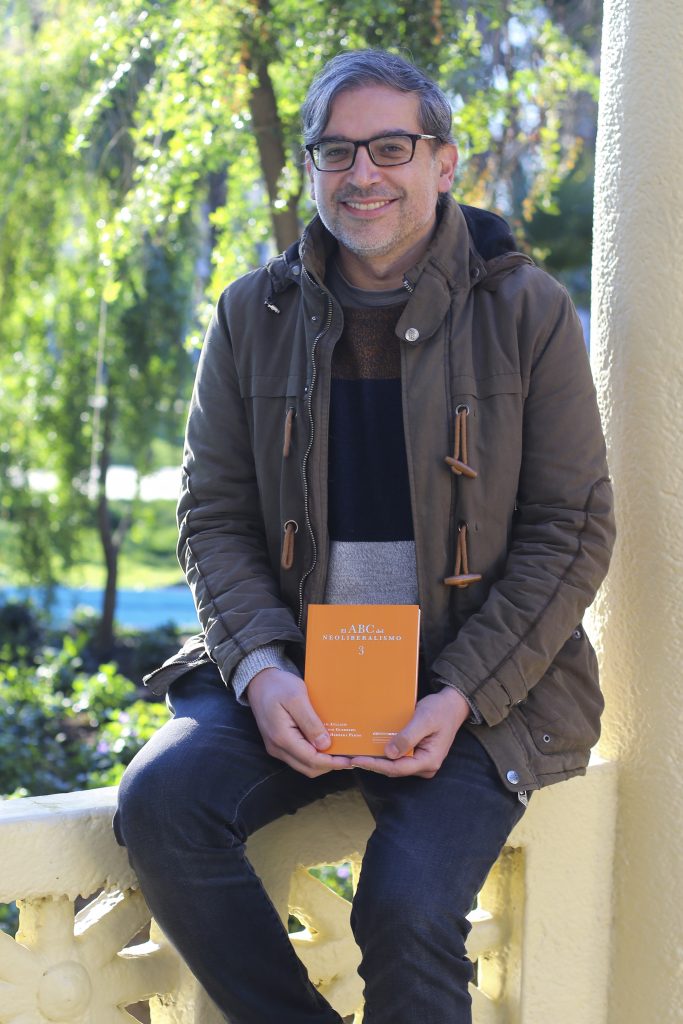
H. H.: Hay un proceso editorial y de la cultura del libro más grande que nosotros del que nos sentimos parte, han ocurrido grandes y poderosas inflexiones en ese marco. Hay una pulsión por el libro en sus diferentes formatos, legales e ilegales, que nos ha llevado a pensar el libro en su materialidad. Ya no se trata sólo de diagramar un discurso, sino también de tomar conciencia de otros elementos, recursos y condiciones. Hemos acusado el influjo de aquellas pulsiones que hemos podido ver en el circuito local y este libro también es una manera de dialogar con aquello.
Leyendo los ensayos recopilados pareciera que conceptos como «empoderamiento», «coparentalidad» y otros son parte de cierta retórica que se ha usado para velar la precarización de la vida y las lógicas perversas de autoexplotación y competencia.
H. A.: El ABC del neoliberalismo, en sus ediciones 1, 2 y 3, en gran medida está atravesado por el despojo y la acumulación del poder en sus diversas formas. Muchas veces ciertos conceptos se nos presentan como neutros, inofensivos e incluso amigables. Nosotras buscamos visibilizar aquellas reflexiones críticas que nos han permitido comprender que esos conceptos y este lenguaje no son inofensivos y que, por el contrario, permiten conservar y replicar lógicas dañinas que están al servicio del neoliberalismo en sus formas más crudas. En este último ejemplar intentamos explicar el impacto que genera ese prefijo «co-» en la precarización de la vida desde una perspectiva muy cotidiana. En específico, la corresponsabilidad se ha presentado en el lenguaje neoliberal como un vocablo aparentemente amigable y flexible, que intenta responder al fenómeno social que vincula las cadenas de montaje productiva y reproductiva. La revisión histórica de las últimas décadas relativa a la incorporación de las mujeres en la cadena productiva, ha perdido de vista la redistribución del poder en la cadena reproductiva. La corresponsabilidad que conocemos, petrifica e invisibiliza la doble labor, productiva y reproductiva, que pesa sobre las mujeres. Las discusiones cotidianas sobre las labores reproductivas, desde la comprensión corresponsable del fenómeno, están centradas en el hacer y no en el pensar. Con esto queremos decir que existe una carga mental permanente, un diseño cotidiano en lo reproductivo, que ha sido invisibilizado y que precariza profundamente la vida de las mujeres.
Nuestra propuesta es conocer y reconocer esa realidad, ponerla sobre la mesa, en el centro del debate político y, con ello, desde la empatía radical redistribuir ese poder, de modo que esta cadena de montaje no precarice aún más nuestras vidas y vaya más allá, incorporando también la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes que, por cierto, son parte de esta discusión.
Hiam Ayllach

En diferentes momentos, sobre todo en los epígrafes y con toda soltura en la inclusión de Sergio Raimondi, hay una novedosa inclusión de la poesía. ¿Qué hay en el discurso poético que logra establecer una crítica hacia el neoliberalismo?
C. G.: En cuanto a la inclusión de los poemas de Raimondi, vengo siguiendo su trabajo desde Poesía civil, que marcó una época al reflexionar sobre los procesos de neoliberalización en Argentina. Estos poemas son parte de un proyecto inédito que se llama Diccionario crítico de la lengua, por lo tanto, su consonancia con el proyecto es total. La utilización de poesía permite ampliar los registros y forma parte de la preocupación por discursividades que van mucho más allá de la producción de un texto estrictamente académico. Intenta ampliar las formas discursivas para comprender de manera plástica el fenómeno del neoliberalismo y cómo lo intentamos desmontar desde diferentes lados.
¿Sienten que hay procesos de emergencia de otras palabras que estén comprometidas con visiones contrarias al neoliberalismo?
H. H.: Como lector de Raymond Williams, recuerdo cómo este autor pensó las dinámicas de poder al interior de los procesos culturales. Williams distinguía tres estratos: una hegemonía activa, una contrahegemonía y una hegemonía alternativa. Para él, una manifestación de poder nunca logra un control total sobre una comunidad o sociedad, pues siempre hay líneas de fuerza que exceden esa voluntad de dominación y que él pensó bajo dos figuras: contra y alternativo. Efectivamente, en nuestra vida cotidiana vemos que esto se manifiesta en círculos de amigos: las contrahegemonías son más evidentes, pero las alternativas se expresan, por ejemplo, en el tema alimentario, del cuerpo, en cierta espiritualidad. Dentro de estos dos tipos de vida, que son antineoliberales, podemos asumir que hay formas de lenguaje que las acompañan. En la presentación del libro se dijo que va siendo tiempo de un volumen que ya no registre el glosario neoliberal, sino que piense formas de lenguaje contrahegemónicas o de hegemonías alternativas.
¿Cómo fue la experiencia de la coautoría, la coordinación de los diferentes ensayistas y la experiencia de colectivizar este enfoque que ustedes están trabajando?
H. A.: La coautoría ha sido un ejercicio hermoso, con la empatía al centro de nuestro trabajo. Este ejercicio editorial se construyó desde una empatía radical que permeó nuestras vidas y permitió que tres amigos se conocieran un poco más. El trabajo se vio atravesado por la revuelta popular de octubre de 2019, la pandemia del covid-19, algunas campañas políticas y el nacimiento de mi hija Aurelia, todo lo que, lejos de ser un problema, nutrió nuestro ejercicio, nuestro trabajo y nuestra amistad.
En el texto sobre nicho, se señala un punto que no se establece en los demás: que un concepto naturalizado puede producir un tipo de sujeto.
C. G.: El concepto de «nicho» yo lo venía pensando hace mucho tiempo y claramente está atravesado por cierta subjetividad. Un poco cansado, agotado por el tipo de trabajo que solicita la universidad neoliberal, que es un tipo de discurso monológico unívoco, me interesaba romper con esa lógica, oponer una cierta resistencia al estilo uniforme del artículo científico para dar cabida a otras formas de escritura creativa. El concepto de «nicho» es una metáfora neoliberal que termina permeando el trabajo intelectual y lo transforma en una búsqueda de espacios de negocio que finalmente tienen como consecuencia un rédito personal, agrandando aún más la brecha entre universidad y realidad.
(*) Fotos de Kika Francisca González.





Sin comentarios