Durán Vallejos, Arturo. La plaza de mi pueblo. Valparaíso, 2019. Editorial Bogavantes. 37pp.
Al enfrentarme a este texto, lo primero que pensé es que se trataría de un libro de poesía altamente situado. La sugerencia a un espacio particular, como es la plaza, proyectó la imagen de un cuerpo, o una serie de cuerpos, inscribiendo su experiencia en ese territorio. Sin embargo, desde el comienzo el texto echa una mirada hacia el pasado e instala el ejercicio de la memoria como procedimiento fundamental en su escritura. Libro breve, reúne una serie de poemas numerados alrededor del centro magnético de esa evocación, la plaza del pueblo. Dicho lugar, sin embargo, no se trata de una plaza real, o bien realista, con nombre propio y detalles concretos; sino, cualquiera plaza de algún pueblo que el hablante poético indica perteneció al suyo, es decir, al pueblo del tiempo vital de su infancia y formación. Se trata, entonces, de una plaza de la evocación, un lugar invisible donde, como en Comala, todos están muertos. O por lo menos, esa impresión deja al ir avanzando y al ir acumulando en la lectura, como en un fondo, fantasmagorías del recuerdo, personas muertas, despedidas, pérdidas; o sea, rastros de lo que ya no existe:
Era la plaza de mi pueblo
el largo tiempo de crecer y también el largo tiempo de las]
preguntas y las palabras
único ahí donde todo busca su hilván
donde espero la sonrisa de mi madre
mi dulce madre y su cara de largos pensamientos sin palabras]
Pienso en la plaza de mi pueblo
y ahí me entero que ella fue joven
y que de allí salieron las campanas
donde su amor tomó rumbo desconocido (“III”, 9)
De manera que la plaza se constituye como un centro de reunión, así como en el espacio físico de un pueblo o de un barrio, el cual posibilita la reminiscencia, no solo del hilo de la memoria del propio sujeto poético, sino también de su filiación. Y logra ello, justamente, mediante un pensamiento a través de imágenes y metáforas. La necesidad de evocación hace que aquel espacio difuso magnetice memorias vividas y memorias imaginadas, protegiendo lo que está dentro, como en un cerco, del paso del tiempo.
Sin embargo, como se indicó anteriormente, también la plaza es el espacio de la pérdida. Allí se llevan a cabo las despedidas, rupturas y desencuentros que son iterados una y otra vez en el recuerdo. De manera que la plaza, como lugar imaginario, conserva de la fuga del tiempo a sus elementos, pero también nos recuerda lo que no está, la soberanía del fin de las cosas, personas y relaciones:
Aquí pasaste un día vestida de un día que no era más
un día que decidiste no reconocerme y esperar no más
ese tiempo de ahora
un día en que yo entendí aquello que dejan atrás las horas]
con todas esas atropelladas palabras que hacen al silencio (…)]
Vi la pequeña vida que se había marchado
agaché un poco la mirada
y con un suspiro seguí diciéndote
adiós como saludándote también
Ahora sé que esa plaza lleva tu nombre (“V”, 11)
Conforme avanza el texto, el espacio imaginado se va poblando de estas presencias hasta el punto en que el hablante lírico se comunica con la plaza, como con un tú: “Plaza te he visto verme/ y me he ocupado como los árboles (…)/ Entiendo un poco mientras la memoria/ igual que un médico puesto al final del día/ o como un poeta que se sienta/ miran y respiran el silencio” (20, “XIII”). Donde, el sujeto poético disuelve la imagen de sí y comienza a ser otros cuerpos, que también han pasado por ese espacio particular; puede contemplar de la misma manera en que han contemplado otras presencias, compartiendo con ellas las ensoñaciones.
Ahora bien, ya hacia al final del texto, y mientras el poema itera una y otra vez la entrada a ese espacio fértil para la escritura que es la plaza, comienza esta a constituirse como límite. El límite del yo empieza a confundirse con la frontera de aquella entidad espacial. Así, la contemplación del sujeto se produce desde allí y no hacia ese lugar; pasando a conformar parte del mismo. Este procedimiento lleva a la escritura al límite de cercarse a sí misma en este espacio imaginario, del que solo lograr salir mediante la vuelta a la misma memoria íntima. En cierto sentido, el poema “XX” es uno de los pocos en que la escritura logra abrirse, para salir y proyectarse de ese espacio hacia otras materialidades:
Plaza del ir y venir
de los primeros tragos
y del soñar que se venía lo mejorla radio
y los taxis que casi nadie tomaba
y que yo tomé un día para cargar a mi abuela moribunda]
viéndome en sus ojos idos” (“XX”, 27)
De esa manera, la plaza imaginada, con su estela de muchas otras plazas que se aúnan en el texto en torno a ese centro magnético de experiencias e imágenes, se convierte en origen de las experiencias pasadas. Es como si al ser evocada como centro aglutinador de cuerpos y entidades sensibles en estado de desaparición, se posicionara en el principio del tiempo, de modo que su movimiento curvo —como todo origen— se encuentra a sí mismo como un fin, es decir, como el lugar de las despedidas, pérdidas y muertes. La curva del recuerdo instala este lugar simbólico como un origen, más allá del tiempo del reloj, o sea, en un una temporalidad mítica, que da sentido al trayecto vital, para nuevamente volver a juntarse consigo misma en la desaparición. Esto también tiene relación con el carácter formativo, o de formación, de este espacio en la experiencia del yo, ya que es en la plaza donde ocurren los eventos que están en un afuera, aun no tan lejano pero sí distante del primer espacio que es el hogar. Es, entonces, también el lugar de pequeños ritos y ceremonias:
Allí los juegos algunas alegrías y todas las tristezas también los abrazos y los besos en ese espacio ese inmenso espacio donde está el bosquejo exacto que la felicidad regala para que aprendamos ese idioma donde habremos de encontrarnos un día y por ahí veamos con calma cómo nos hablan de nuevo aquellos que perdimos (“Epílogo”, 37)
Este ejercicio de memoria, durante el trayecto de los poemas, se constituye también como un recorrido contemplativo y de pensamiento. El recuerdo, de esta manera, también es una forma de pensar, en este caso, la propia experiencia, la relación con un territorio perdido, y que de alguna manera es preservado mediante el acto de la escritura. Como decía al principio, no son claras las características físicas de esta plaza —o conjunto de plazas— reunidas en este espacio simbólico. No se trata de un ejercicio topográfico, sino más evocativo, en esfumato constante, como si una y otra vez se abriera ante nosotros la escena de un sueño, o los momentos previos a éste, instante donde pensamientos e imágenes se confunden y donde muertos y vivos vienen a compartir en el mismo espacio una conversación al final de la jornada.

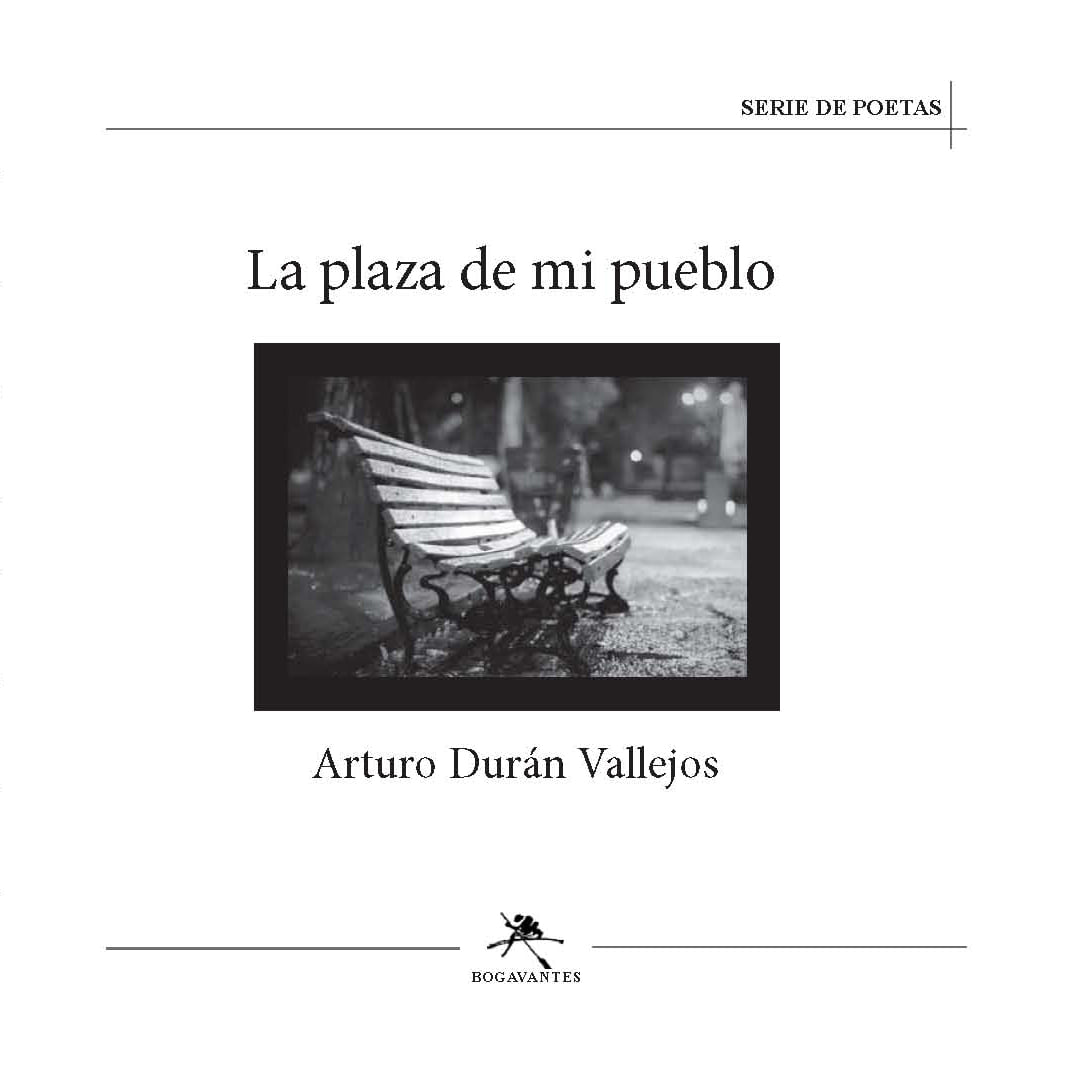



Sin comentarios