Daniela Pinto ya había publicado antes, pero con Intersecciones (RIL editores, 2019), su primera obra de ficción, nos pone bajo la lupa de su tercer ojo, enfrentándonos a una cotidianidad cruzada, agria y desconocida, al menos para algunos. Así como relata sin tapujos la intimidad femenina a través de mujeres, que al evidenciarse a sí mismas revelan su mundo, la escritora nos deja entrever un poco el suyo.
Por Tabata Yáñez
Se le ve cómoda a lo lejos, descansada, de postura hogareña en una habitación blanca que la invade y entre medio de una pantalla desfavorable nos conocemos digitalmente. Si quiero entablar una conversación con Daniela Pinto Meza debe ser con la ayuda de mis ojos, sobre todo por el lenguaje corporal, pues el cuerpo para ella lo es un “receptáculo”, concluiría luego. Tanto la tragedia como ese paradigma la representan, lo segundo nace a partir de su formación de profesora en Filosofía y solo sus ensayos académicos —entre ellos Palabra y pensamiento: diálogos entre literatura y filosofía (2014) y Amor y política en Agustín de Hipona: una visión crítica (RiL editores, 2018)— daban cuenta de tal subjetividad, hasta ahora.
¿Qué te hizo transitar a un libro de cuentos?
Escribo desde muy chica. La ficción se desarrolla antes de lo que podría hacerlo con la escritura académica. Por lo tanto, primero escribí cuentos. Dos de ellos, que están en el libro, significan harto para mí porque es el cierre de un ciclo. Cuando una tiene 18 o 20 años, y no está dentro de un circuito cultural, no sabe qué hacer para publicar, tampoco hay plata y la escritura se transforma en una suerte de diario de vida, no puedes presentarlo a nadie, así que lo guardé. Además, la narración es más íntima, tenía temor de lo que pensaran. El momento en que necesitaba dar a conocer esos cuentos era ahora, más adulta. Fue un libro decantado.
¿De dónde viene esa necesidad por encontrar relaciones, convergencias o intersecciones, que es como se llama justamente tu libro?
La vida de las personas se intersectan siempre. El libro en general es eso, las intersecciones de la gente en un mismo presente. El hecho de que, en cualquier momento, puedes estar mirando a la persona más grande del mundo y no te das cuenta. Un ejemplo es parar en el semáforo, ver a un viejito cruzar, atravesarse con él, sin conocerlo. Luego, por otro azar, en un diario de otra esquina, conversando con otras personas, te das cuenta que era José Saramago, el premio nobel. Hablo en ese sentido:
intersección es la capacidad que tenemos de perder pistas porque no nos damos el tiempo de parar, ya que implica que en un cruce de punto alguien debe mirar y esa es la narradora, un tercer ojo capaz de observar esa imagen y plasmarla en el género que elija, sea ensayo, poesía o crónica.
La crítica que Patricia Espinosa te hace a LUN, expone que es “un conjunto narrativo sobre la condición de mujer, basada en lo corporal”. ¿Por qué utilizar el cuerpo?
Porque para mí el cuerpo es todo. La percepción escorzada que tienes de la realidad depende de tu capacidad para abrir los sentidos. Una de las influencias grandes que me configuran como persona es la fenomenología. Dentro de lo que estudié y de esa ciencia en particular, el cuerpo es un receptáculo, una escritura donde tienes conexión con el otro y puedes resignificar contenidos. Las pieles son distintas, las miradas, los aromas. Por mucho tiempo, además, se ocultó el cuerpo femenino, décadas en que teníamos que mostrar u ocultar parte de nuestra figura porque así se determinaba. En algún momento se hizo popular el uso del escote prominente, con unos corsés asquerosos. Después, no, tenías que taparte, mostrar solo los tobillos. De alguna manera, eso hacen las personajes del libro: al evidenciarse a sí mismas, evidencian el mundo que las rodea.
En ese caso, ¿cómo la filosofía ha influido tu trabajo en la literatura?
En la mirada. En el caso de la filosofía, una la piensa a través del concepto, por ejemplo, la otra vez estaba trabajando una obra de María Luisa Bombal que me dio mucha pena. En eso, el concepto que se me vino a la mente fue obviamente la tragedia, después me di cuenta que había una escritura del cuerpo trágico, que me hacía leer a otros autores relacionados con pitonisas. Al final, me ha hecho capaz de visualizar distintas narrativas.
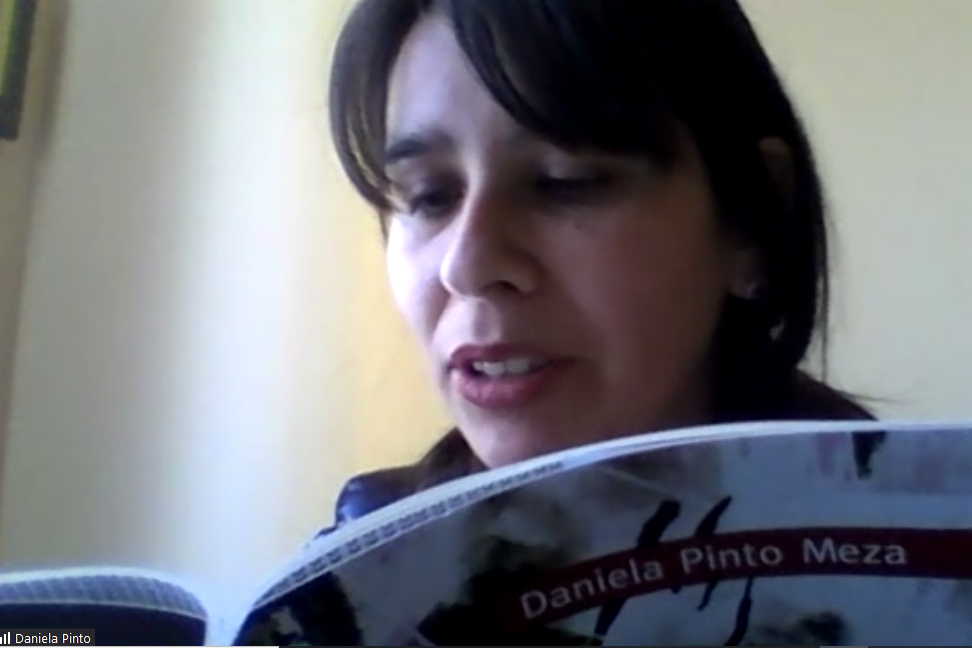
Heroínas dolientes
Se mantiene un constante monólogo sobre mujeres que están vencidas, no pueden escapar pero encuentran libertad en lo sexual. ¿Cuál es tu intención al retratar a este tipo de protagonistas, víctimas, y no otras, por ejemplo, heroínas?
Hay mujeres que se van a sentir atrapadas y lo van a seguir siendo, habrán otras que escaparán de esa sociedad verduga, se irán y subsistirán, pero las que se quedan también lo harán y esa sobrevivencia es la resistencia femenina. El trasfondo en estos cuentos está relacionado con un tipo de mujer que también es heroína, pero de esas silenciosas. Pareciera ser que solo las hay cuando rompen su estado, ahí las clasificamos y decimos “ella es poderosa, valiente”. Sin embargo, para mí son todas aquellas que tienen y que no van a tener voz, que se mantienen ahí y encuentran distintas formas de escape, por ejemplo, a través de un orgasmo. Entonces,
el cuerpo no solo funciona como un catalizador de emociones, sino como un pliegue de resistencia. Ninguna de ellas se mata, quiere morir o enajenarse. No. Son mujeres que vuelven día a día a su realidad, siguen llevando a los niños chicos al colegio. Su resistencia es la cotidianidad.
¿Por eso escribes del dolor “femenino”?
Porque en primer lugar, para mí, la vida es dolorosa. Y no es que tenga una mirada pesimista, al contrario. ¿Por qué escribir del dolor femenino? es lo que más conozco. También soy muy crítica de lo que se denomina heteropatriarcal, de la sociedad patriarcal y para mí los sufrimientos son diferentes, el grado de intensidad es distinto. Es terrible el peso social que cae sobre una madre porque si el hombre cría mal, la sociedad lo va a disculpar, pero a una mujer la va a estigmatizar y la intimidad de ese tipo de dolor en el caso femenino para mí es muy profunda, horrible, porque es tan inmensa y desconocida. Por mucho que pueda escribir sobre ello, jamás llegaría a lo más hondo. Y en el caso varonil ellos ya han hablado mucho, lo siguen y seguirán haciendo, lo que me parece súper bien. El único cuento del libro, donde quien narra es un hombre, se trata de un anciano que va a morir.
Respecto a eso me llama la atención que de los nueve cuentos, uno sea desde una perspectiva masculina, ¿podrías contarme cómo se da este quiebre?
En ese cuento traté de retratar la mirada de un padre moribundo que su única luz está relacionada con su hija. Por lo tanto, ella vuelve a ser la protagonista aunque no lo diga. La relación entre padre e hija es compleja porque siempre son desconocidos que se aman. Y por experiencia lo digo, la relación que tenía con mi papá era muy especial pero súper incognoscible. Nunca íbamos a poder llegar a conocernos, pues no se daba la sintonía que tenía con mi mamá. Lo fácil sería hacerlo de tu madre ya que la conoces. Por lo que intenté mostrar una relación problemática. Finalmente, ella vuelve a ser la heroína, una doliente.
Nosotras hemos estado condicionadas al espacio privado en la sociedad, es decir, al ámbito doméstico, al cuidado, la crianza y con ello a las emociones, a la intimidad, lo que no está en lo “público”. ¿Por qué seguir con esta lógica y seguir escribiendo desde lo íntimo?
La intimidad como el dolor genera cercanía y empatía. El hecho de escribir algo que otro leerá y se va a condoler, abre una puerta significativa porque sabrá que alguien pasó por lo mismo. Cuando niña leí El niño que enloqueció de amor, para mí es uno de los libros más bellos por lo trágico. Al hablar de ello, por ejemplo, llegamos a un alto nivel de conocimiento que te une en una dimensión de mucha intimidad con la otra persona. Lo que a mí me gustaría es ser capaz de detener, aunque sea a una sola lectora, para que diga: ¿por qué estoy viviendo ahora así, aquí? Si se logra eso, estoy pagada de luz, de todo.
En esa misma línea, como mujer me enfrenté a ideas que me hicieron sentir identificada con tus relatos, conflictos propios de nuestro género: la constante preocupación por la apariencia, por ejemplo. Incluso, tratas el acoso que sufre una chica en el metro. ¿Se podría decir que tu libro también descansa en las teorías de género por estos actos de violencia que representan colectivamente?
Más que en una teoría, es en la vivencia misma del género porque es la sociedad en general, sin la teorización, que ya está en esta dicotomía. Lo que pasa es que es necesaria para poder visibilizar y conceptualizar, pero la experiencia de una mujer es así sin necesidad de la teoría, a pesar de que me encanta. Es cosa de ver en la calle, de pararte un momento y escuchar lo que te dice tu mamá, abuelita o amiga de la infancia. En mi caso como profesora lo que está diciendo mi estudiante. Y ahí no hay teoría que valga, pues lo que estás presenciando supera todo, es la praxis, la realidad. Entonces, se descansa más en la vivencia que compartimos entre todas. Y eso espero, que la recepción de las lectoras obtenga y descanse en dicha sensación y en cómo mejorarla.
Cuando dices “es cosa de ver en la calle”, ¿te refieres a que lo que escribes no está muy alejado de tu realidad? ¿Te basas en experiencias personales o de lo que has visto, por ejemplo, en los espacios suburbanos de Valparaíso?
Es bastante real en general. Hay que partir de la base que todo cuento es ficción. Pero en realidad todas las personajes que aparecen existen. Algunas están en San Bernardo, La Granja, otras están aquí en Valparaíso, en Paine y cuando lean su cuento sabrán que es para ellas. En el caso evidente, hay relatos dedicados a mi mamá, mi papá, están casi todos dedicados ahora lo que pienso (risas). A veces son historias que me han dolido, si no me duele, no la voy a escribir. Ahora terminé un cuento que tiene por título Todas las Jacquelines y la Jacqueline existe. Bueno, existió, porque ahora murió. Que estas protagonistas tengan rostro, hace que el libro quizás sea duro. No voy a inventar un mundo nuevo, es lo cotidiano y la cotidianidad que es dolorosa es la que más genera reflexión.
Si tuvieras que hablar de la Ciudad Puerto como el cuerpo de una mujer, ¿cómo la describirías?
El mar sería el vientre; el cuerpo los cerros, pero como poros, cada cerro un poro, una perfección casi imperfecta de tu piel; cada llanura, los granitos; las personas serían todas estas células gigantes que forman el tejido; y el interior, toda la zona que implica a Valparaíso como región completa, esas profundidades que tienes dentro de tu cuerpo. Esa sería la zona interior del cuerpo, cada una un órgano.
Finalmente, ¿cuál es la mayor intersección en tu vida?
El haberme venido para acá (Valparaíso) un 30 de diciembre. Llegué sin conocer a nadie, sin tener nada, bueno tampoco ahora tengo (risas) y conocí a personas maravillosas, a mi esposo y aquella intersección fue perfecta porque ahora tengo a mi hijo. Jamás me vi así. Pude traer a mi papá, su sueño era morir en su tierra, él nació aquí, lo que implicó cerrar su ciclo vital mientras acá comenzaba el mío, como un eterno retorno griego.
*Fotografías de Kika Francisca González





Sin comentarios