Cristian Cruz, un poeta enraizado en la falda cordillerana, revela la historia de Casa de barro, una de las editoriales independientes con una respetable antigüedad, y que continúa funcionando hasta el día de hoy.
Por radiactivx
La misión era averiguar sobre Casa de barro. Editorial «insignificante, pero digna», comentaba su editor y fundador, Cristian Cruz. Fui a conversar con él.
Escritor de San Felipe; el año 73 nació, ha publicado una serie de libros, entre los que destaca La fábula y el tedio, ganador delpremio Alerce de la SECH en el 2003.
Cuando vi a Cristian, pensé en Bob Dylan. Llevaba lentes oscuros, camisa abierta, peinado rizado: una especie de anti-boomer, costumbrista, que emana la figura clásica del poeta que uno se imaginaba de adolescente. En lo remoto, hacia las montañas, tiene un hogar de ensueño, repleto de libros, pinturas, olivos, cuarzos, y toda clase de magias.
Me regaló su libro, No era yo esa persona (2021). Entre los versos, esquivos a lo obvio: la cordillera, el vino, los árboles, los viajes, el agua, el mismo río que miraba la señora Mistral en su casa de Los Andes. Es fácil reflejarse en una escritura cercana, sobre el cotidiano, tiempo calmo de la provincia.
«Acá está lleno de casitas de barro».
Días antes, estuve intruseando el Instagram, @ediciones.casadebarro; enigmáticos títulos (Delirium tremens, Recinto psiquiátrico, Cinema poetiso, entre otros), acompañados de textos anecdóticos, develando una constante del imaginario de poetas en el interior.
El guitarreo, la Virgen, el alcohol; poesía aguda, letra marginal; detalles técnicos, armado, apreciación por «el objeto libro». La ciclicidad. «Todo es lento», dijo Cristian, y los frutos de la poesía se ven en la constancia.
Un trabajo con poco más de dos décadas, como testimonio de la no desesperación, flor antigua del valle del Aconcagua, nacida hacia el final de los noventa.
En una pequeña ciudad
/cuatro o cinco poetas
«cada uno sentía pena del otro»
de las flores que el otro podía atesorar
de las muchachas que el otro podía coger
de las rústicas palabras que hacían
/más grande al uno del otro,
«así nunca habrá una revolución de flores
de poesía, o de amor»
A qué ciudad partir entonces
a qué país dirigir nuestros pasos,
finalmente no son más de cinco
y la ciudad apesta a flores.
(Cristian Cruz)
–¿Cómo comienza Casa de barro?
–Fue casualidad. Habíamos publicado en San Felipe, nuestro primer libro, antología, que se llama Dioxidra, con el poeta Camilo Muró, Carlos Hernández y Rodrigo Martel, el año 97. Pudimos colocar nuestros primeros poemas. Se trabajó con un diseño muy clásico, esas letras medias góticas. Una imprenta local. El asunto es que no quedó bonita, pero quedaron los poemas…
–¿Era muy desastroso?
–Mira, mi primera compañera, me invitó al cumpleaños del papá… no sabía que los hermanos eran imprenteros. Llegué con mi libro. «¿Qué es lo que haces tú», «además de estudiar, escribo poesía», «a ver, ¿y tení algo?». Todos se lo pasaban, y decían «uy, el libro feo». Para mí era la raja… hasta ese momento. Entendía que el objeto era algo importante; no tenía solapa por ejemplo, una foto de portada bien chañufla, la edición, horrible. Nelson Contreras, en la tomatera me dijo «yo te voy a hacer un libro». Él estaba en la Fundación Neruda. «Ya, prepara el disquete»; Claudio Guerrero me ayudó a digitalizarlo. Al mes, el cuñado cumple su promesa; me llamó «oye, ¿tienes lo materiales para el libro?, hablé con la diseñadora, estamos listos». Ahí fue la primera vez que hice de editor. Ese fue el libro inaugural.

–Casa de barro por el libro del poeta Álvaro Ruiz. ¿Por qué le queda ese nombre a la editorial?
–Porque nos dimos cuenta de que estamos en un espacio donde está lleno de casas de barro. Haber dicho, por ejemplo, queso de cabra, era parte del listado… editoriales Maqui, que también es bonito. Pero eran las casas de barro. Y este libro me gustaba mucho.
–¿De qué habla el libro?
–Es una postal bien bucólica, un libro que tiene un homenaje a Cárdenas, a Tellier, un libro muy situado en lo lárico, entonces, se comenzaron a dar esas situaciones de coincidencia e ir acertándole al nombre. Casa de barro suena bonito.
–¿Que tienen en común los libros de la Casa de barro?
–Todos partieron siendo autores inéditos, la gran mayoría… Pasó lo siguiente: el libro quedó bueno. Le dije a Nelson «pucha, no tengo plata; pero, sabí que voy a buscar escritores, si alguno quiere por ahí, que estamos en el taller Neruda; van a picar porque el libro quedó bonito», «ya». Después llegó Claudio, su hermano era diseñador, hace un libro, y más o menos sigue la misma línea. Después aparece Ricardo Herrera, del sur, que se negaba a publicar; le gustaron los diseños. El trato era directo con el imprentero, nadie te iba a joder, porque en ese tiempo andaban varios poetas jodiendo poetas.
–¿En qué sentido?
–Ofreciendo publicaciones, emisiones, y no llegaban a término, pedían la plata o la mitad, y ahí quedaban. Eran varios casos, entonces era peligroso.
–Y más en ese tiempo que era complejo imprimir.
–No existía lo digital, se andaba con disquete. Nadie tenía computador. Imagínate que nadie tenía, había que conseguirse para digitalizar.
–Vi que trabajan mucho el imaginario del bar, del vino. ¿Cómo es el lazo alcohol-poesía?
–Según dicen los entendidos, que Neruda nos mintió cuando le hacía apología al vino, porque en realidad debería haberse muerto alcohólico, o por consecuencias del alcohol, y no fue así. Pero hay poetas que sí encarnaron eso, Jorge Tellier, hizo un ministerio de eso. No es bonito, pero yo creo que toda nuestra generación tendió a caer en eso, un poco en el alcohol.
–Hay un colofón tuyo que decía, ojalá heredemos lo mejor de la figura de los poetas bebedores. ¿Crees que fue así?
–Yo creo que si lo puedes compatibilizar, sí. Yo no hago una apología, pero tampoco voy a hacer una negación de eso, digamos, en este mundo el alcohol me ha acompañado, pero también le pasa a los que trabajan en la feria, a los que van al hipódromo, a los ejecutivos de banco, todos tiene un grado de alcoholismo. En las mujeres, eso no se veía tanto. La dedicación al vino genera estragos, es ver lo que pasó con Aristóteles España, con el poeta Barrientos de Osorno, que murieron a los cincuenta y cuatro, cinco, años, o Tellier que duró más. El puerto tiene harto de eso. Hay algunos que la venden.
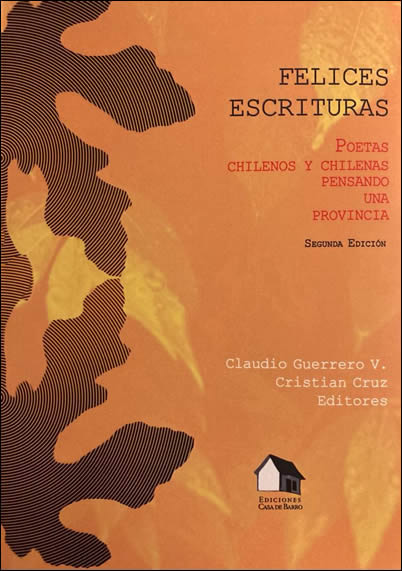
–¿Más alcohol que poesía?
–El alcohólico lo es derechamente. No surge mucho. También hay una pose, una escena para ponerse más atractivo.
–¿Por qué en redes te gusta dar detalles, anécdotas, sobre el proceso de armado de los libros?
–Cada libro tiene su historia. Estos últimos dos, tres años, con la compra de la imprenta, el armado del taller. Derechamente dedicarse a lo de la imprenta, para terminar el ciclo del libro, porque no bastaba editarlo; que después termine en una feria del libro po, y tener que ir a vender, etcétera. Tras bambalinas pasan todas las anécdotas.
–¿Hay alguna que te haya marcado?
–Todas eran bonitas. Es que siempre había un atao; referido al dinero. Estas cosas terminaban en una tomatera grande, porque el autor compraba un asado con lo que tenía. Quedaba la grande, todos se soltaban. Una anécdota acompañó al Camilo Muró a Santiago, porque su libro Álamo se imprime en los talleres de otros cuñados; tiraban los interiores no más, no los encuadernaban, cortan, y quedan ahí. Y teníamos que ir a buscar la tapa a Cóndor, y ahí sale la tapa, puso unos álamos en ese tiempo. Había unas doce lucas, que serían como cuarenta de ahora, para ponerle el barniz de esa época. En nuestra ignorancia, vimos la tapa impecable. «Dejémoslo así no más». Con los años la tapa comenzó a difuminarse.
–¿Ese fue el libro que terminaron pegando al revés?
–Algunos se pegaron al revés. Esas jornadas eran intensas. Había que poner a varios, un trabajo en serie, alzando el libro, página a página. Esas pegas antiguamente eran las que le daban el color al proyecto. Sin plata, más encima no había ferias del libro. Hay poetas que todavía tienen libros en el armario, porque nunca salieron, no había donde moverse. Cuando nace Casa de barro, te puedo nombrar las editoriales que estaban: Kultrún, Barba de palo, La gota pura, Pata de liebre, que yo me acuerde, estaba Mosquito… y de ahí yo no veo más editoriales.
–¿Hay algún imaginario en específico que la editorial intente rescatar, entregar?
–Yo canto a lo divino, y bailo chino. Comencé a hacer ese puente, porque es en lo que siempre he estado: la provincia, donde se practican este tipo de rituales. Creo que la poesía conjuró bien con eso. La ciudad tiende a aplacar cualquier situación de rito, esa es una cosa que hace que sea muy gris todo. Este colorido se conjuga muy bien con las editoriales, pero no es un asunto conectado con la cultura oficial, esto es under.
–¿Por qué publican mayormente poesía?
–Hemos editado cuentos, novela… pero la poesía insiste en llegar. Es la que se toma Casa de barro. Una editorial vieja, ya se posó en ese espacio. Es interesante que sea de bajo perfil desde el punto de vista económico, comercial porque… las que pertenecen al mundo abc1, de la cultura, las editoriales están super ligadas a ese mundo. Son tantas. He podido apreciar que hay problemas de conducción hacia la democracia que tratan de hacer, y al final detrás está metido el dinero…
–¿Cómo es eso?
–La feria del libro la hacen en Providencia, no la hacen en Pudahuel, la feria la hacen en estación Mapocho y no van a San Bernardo. La centralidad. Tiene también un tema de clase. Ha salido al ruedo esto de la cultura de clases dentro de la cultura de la lectura. Los libros son carísimos, nosotros como los imprimimos, los hacemos y distribuimos, podemos generar precios baratos, estuve ahora en una feria feminista en Serena y el último día hicimos un precio de tres libros de poesía por diez. Barato po. Cuando tu estai en un ambiente donde todos llegan con dinero, los libros cuestan nueve mil, doce mil: un ambiente de élite.
–Respecto al caso con Anglo American, escribiste en una publicación que eran «una editorial insignificante pero digna».
–Aparecieron unos fondos hace miles de años. Yo estaba elaborando algunos ensayos, publicaba para algunos diarios el tema del medio ambiente, y precisamente ahí se destapa una olla con el tema del financiamiento… Alguien dio el dato de que había una plata, de ahora serán unas quinientas lucas. Ya estaba en proceso de trabajo… hubo una reunión. «Oye sabes que, tenemos un problema ético» y todos con el dedo pa abajo, y ya, era, no vamos a poner ningún sello, logo. Salió de ahí una antología de poesía y cuento. Lo cuento ahora porque no tenemos nada que perder… primó la dignidad. Si hubiéramos salido con el logo, tendríamos que quemar la edición.

–Me da la impresión de que, dentro de Casa de barro, eres como lo mejor que se ha publicado. ¿Por qué crees que sucede eso?
–[Ríe] No. El mejor poeta publicado en Casa de barro, creo que es Ricardo Herrera, Felipe Moncada. Es una editorial que nace con todos estos poetas. Éramos inéditos, entonces se han ido desarrollando esas poéticas… Lo que sí podría decir es que se han ido desarrollando proyectos poéticos, de los distintos autores porque la gran mayoría partió publicando ahí. Una lectura, hasta el día de hoy intensa, correctiva criteriosa, para poder hacer correcciones, que el poeta que algunas cosas no estaban al nivel.
–Es un trabajo de producción colaborativa lo que tienen entonces…
–Teníamos lectores, por ejemplo llegaba el libro y «oye ¿pueden leer?», buscamos dos o tres. Entregaba un informe de lectura. En esa parte nunca abandonamos eso hasta el día de hoy, de hecho hoy día es más intenso. Hay más cuchara ahí, para que el poeta pueda realizar una edición bella, que lo dignifique. No somos imprenta. Lo otro, está lleno de editoriales independientes pero terminan siendo, en algunos casos, la primera imprenta, y no hacen esa pega, es serio eso porque los libros son bonitos pero también es importante lo que se está escribiendo.
(*) Retratos de Kika Francisca González.





Sin comentarios