Aunque está hace algunos años en Valparaíso, el corazón de Luis Retamales vive en San Antonio. A raíz de su galardonado libro El puente nos llega un diálogo construido por su experiencia en el otro puerto.
Por Silvana González
El puente es el libro que llevó a Luis Retamales a continuar un proyecto que viene trabajando desde hace aproximadamente diez años, afín entre otras cosas a la relación que tuvo también su padre con la ciudad de San Antonio. Comenta respecto a su biografía que tanto este como su abuelo fueron cantautores populares que homenajearon a sus tierras con canciones que perduraron en la memoria colectiva. La intención del poema de Retamales −no poemario, no poemas− es la de continuar esa relación, pero desde la reflexión de un territorio interceptado por la no planificación, la no ciudad, que incluso otros autores de la zona han puesto conjuntamente en diálogo.
Con este libro obtuvo el reconocimiento Mejores Obras Literarias del MINCAP en la categoría poesía inédita del año 2021, hecho refractario a su búsqueda desde el lado del teatro, centro recurrente de sus desplazamientos. Recibirlo fue una respuesta a esa persistencia de seguir siempre «trabajando lo de uno en paralelo», en este caso, el teatro. Es una compensación también que quiere sentir como algo colectivo. Una respuesta a ese trabajo territorial que nace desde San Antonio hacia el mundo.
Como esa ciudad no planificada, se accidenta también su diálogo, descalzado en varias frases únicas, articulaciones de una cadena que se desplaza en mímesis de ese puente cortado que inspiró principalmente el libro y que funciona como su gran eslabón. Por esto, la entrevista tomará esa misma forma: las respuestas de Luis estaban tan comprometidas al servicio de un conjunto, que desglosadas por partes son en sí una gran respuesta.
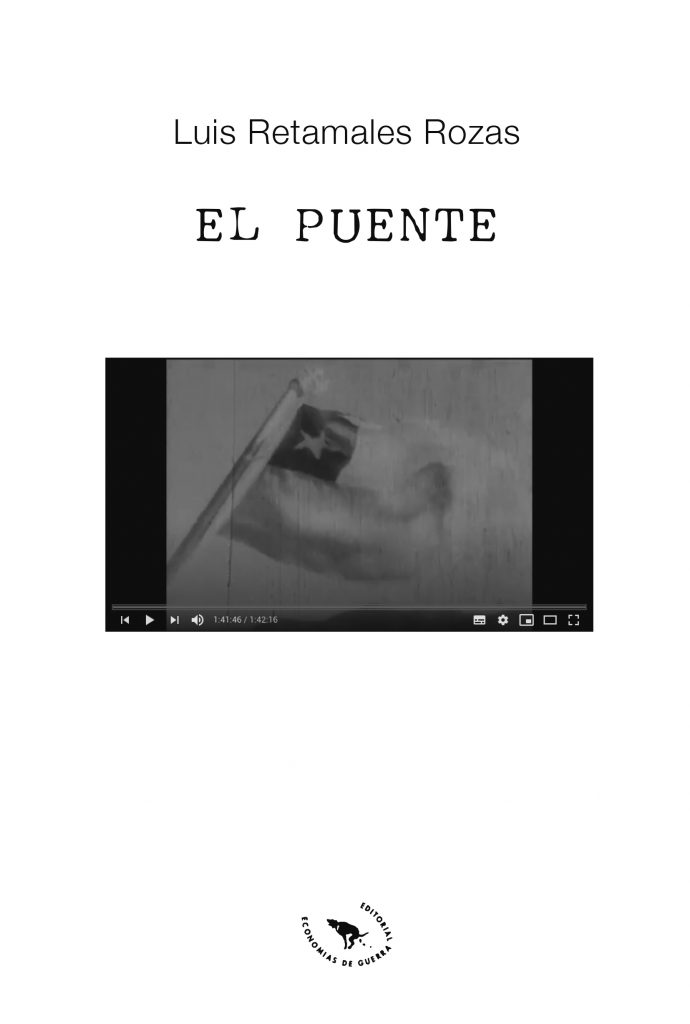
Galardón comunitario
–Como dramaturgo, ¿consideras que te dedicas más a la dramaturgia que a la poesía? ¿Cómo fue recibir el premio gracias a esta última?
1. Trabajo las dos con la misma intensidad, pero como objetivo me interesa mucho más el teatro. Postulé al premio de dramaturgia de Santiago, donde salí mención honrosa. Tiré unos poemas como por si acaso. Pero cuando la vida te da una cosa…
2. Pensé: estas cosas no pasan. Porque yo lo que más hago es trabajar en proyectos, promover obras de otros, y uno en paralelo tira lo de uno y entonces salió eso. Fue muy bonito, sobre todo por venir de ese proceso de escritura colectiva.
3. Es la primera vez que se lo gana alguien de San Antonio, entonces hay que mostrar la literatura que se hace allí. Por ejemplo, con Roberto Bescós hemos trabajado una vida juntos. Que esto nos sirva a todos. Quisiera que se sintiese así.
(Esa vida juntos se refiere también al taller Buceo Táctico, instaurado por Marcelo Mellado. Se siente tan cercano a este taller que el premio parece coronarlo no sólo a él, sino al colectivo entero, que ya llevaba tiempo trabajando en el territorio de San Antonio.)
4. El taller Buceo Táctico nació como el cuestionamiento de forzarse a investigar el territorio, armándose un tipo de escuela y finalmente una editorial (de cuya fuente nace el libro galardonado).
5. Hablo de Mellado, Florencia Smith, Rafael Sarmiento. Del colectivo La ciudad que no es. Por ejemplo, mi padre fue bolerista y el personaje principal de un cuento de Mellado también lo es. Yo siempre le decía que hiciera un taller y desde ahí empezamos a escribir problemáticas del territorio junto a más personas.
6. De hecho, Marcelo Mellado fue a recibir el premio ese día, ya que yo no pude ir. Me dijo que lo pasó pésimo, porque una, no tenían el premio, y otra, que la categoría no lo nombró. El que lo organizó hizo todo mal.
Luis dispara por todos lados los cursores de la geografía de su poema. Es un solo poema, dice. Le incomoda hablar de poemario y de poemas. Al igual que lo colectivo, prefiere la unidad. En el café en el que conversamos, se pide un solo expreso al que agrega cada ciertos minutos agua caliente para multiplicarlo.
–El poemario tiene un fuerte carácter territorial y por ende social; de hecho, el poema, muchas veces, es en sí mismo Chile. ¿Cómo delimitaste el poemario en lenguaje, territorio, objetos?
7. Este libro es una especie de capítulo de mi trabajo anterior, Visión de campo, textos narrativos en donde la manera de contar el poema es importante para construir el paisaje.
8. Pensé: si yo quisiera contar algo puntualmente de San Antonio, ¿qué debería contar?
9. Analizando, encontré un eje que es el río Maipo, el puente, la playa Llolleo, que está amenazada, la pesca chinchorra, las cabañas de Tejas Verdes; estaba un todo de la representación de San Antonio. Entonces, si tenía que escribir algo, debía ser de esto.
10. El poema es también la ciudad o se empareja con ella. Es el habla pública sobre San Antonio.
11. Pero también el poema son fotografías que se guardaron y se hicieron el poema.
12. Mientras el poema reflexionaba sobre esas cosas, era a la vez esa misma cosa.
13. También estaba la potente imagen del puente cortado; se le dice así, el puente botado, el puente cortado. Porque está el pedacito de puente al medio y no tiene las puntas, como si le hubiera caído una bomba.
–«Oh, poetas! No cantéis / a las rosas, oh, dejadlas madurar y hacedlas / mermelada de mosqueta en el poema», escribe Lira reformulando a Huidobro. Es decir: hagamos que el poema sea de una dimensión objetual. ¿El puente nace como una materia moldeable?
14. El ejercicio material de pensar la ciudad es importante.
15. Huidobro dijo: «Que el poema sea una llave que abre mil puertas.»
16. Huidobro es el poeta más conceptual que tenemos. Toda esa primera parte de Altazor produjo el elaborar el pensamiento en el poema.
17. Lira también trabaja en que el poema sea una especie de ganzúa. Te obliga a repensar y a rearmar esa imagen.
18. El poema El puente empieza y no sabes cuándo termina.
19. Traer datos también es importante para pensar lo público. Uno debería tomar estadísticas de la población, es decir, la ciudad es esto hasta aquí y desde ahí tomar decisiones. Hacerse la pregunta: ¿cuál es el problema del lugar?
Urdiéndose en el puente, una obra de teatro
–Se ve mucho en el libro la precariedad de lograr poner algo en escena, algo que habla de la precariedad en el área cultural. ¿Es un deseo no concretado del proyecto de la obra de teatro?
20. De hecho, uno de los objetos del libro es dar con un imposible como proyecto de obra.
21. Es la idea de que la gente vaya y haga una obra de teatro en el puente y que la obra sea sacrificar sus vidas para reconstruir la ciudad, y si no sacrifican sus vidas la obra no está.
22. Tiene que ver con cuanto proyecto inviable al cual uno se mete y no le sale hasta que le sale.
–El puente está enumerado en 345 puntos. Cada número del poema se podría leer como un acto. Si el poema muta en cada uno de ellos, ¿cómo sería la coreografía de los elementos si se presentara como una obra de teatro?
23. El ejercicio obvio sería hacer coros.
24. Y nombrarlos: 1) este es un poema; 2) este es un poema.
25. Es un poema más conceptual, por lo que debería físicamente construirse en medio de la ciudad. Ir a la ciudad y encontrar el lugar. Tú vas al paseo Bellamar y hay un artesano y le das el número y el texto para que lo lea. O ir a un puesto de pescado artesanal. Así hasta llegar al puente y verlo en este formato de recorrido de la ciudad.
–¿Las voces de personas del cotidiano serían las voces de cada acto?
26. Lo podrías ir armando con las personas o como viaje visual.
27. Mientras lo vas desplegando, lo vas armando.
28. Es difícil igual llevarlo a escena porque tiene un solo personaje importante, que es el narrador, y dos o tres voces que se van formando: una madre, un guachito.
29. Hay una convocación a la ciudad, porque apela a las personas: mamita, venga, acérquese al poema. Los castiga y luego los arrulla porque, a pesar de todo, el poema los cobija.
–¿Lo metafísico le hace daño al poema?

30. En el poema no hay una idea de un puente metafísico que une gente, sino que se aborda el diseño en sí de la ciudad. Hasta qué punto la gente piensa o diseña el lugar que habita y dónde están las personas cuando se toman esas decisiones constructivas.
31. Esto a raíz de las capas del poema, para que no sea solamente un discurso. Qué fácil es caer con un discurso de protesta o crítica elemental; en cierta medida lo hay, pero no hay que quedarse sólo con eso.
32. El puente quedó como la imagen de la catástrofe del terremoto del 85, aunque en verdad se cayó en el 71.
33. Es fuerte la imagen de los dos puentes de San Antonio: uno que funciona, pero quedó dañado con el terremoto de 2010, y otro que no funciona, que no se piensa arreglar y que está ahí como imagen de todas las problemáticas sociales de la ciudad.
34. El puente Lo Gallardo sólo quedará como esa imagen intermitente.
Finalmente, la ciudad amenazada
Luis reconoce que para ser porteño hace falta una vida. Se nace, no se hace. Coincidimos en que vivir muchos años en Valparaíso no necesariamente te hace parte. En el caso de San Antonio, la problemática es la coexistencia de una ciudad en donde terreno y ciudadanos son desplazados; así, cuesta aún más reconocerse como ciudad.
35. San Antonio es una ciudad que nunca se fundó. Eso es algo que pasa mucho, lo de diseños y modelos de ciudades no pensadas.
36. El eslogan de San Antonio es una paradoja, porque es el puerto número uno de Chile, pero es la ciudad con peor calidad de vida y mayores índices de cesantía.
37. Por eso yo hago el recorrido histórico del territorio, para que no se pierda. La cultura Llolleo es importante, con los primeros asentamientos que la construyen.
38. Mas allá de la historia, hay otras armadas por capas de momentos de la ciudad que van quedando. Decían: Ándate a las cabañas de Llolleo porque allá hay buen clima y aún quedan esas casas chalet para ir a quedarse. Hay un momento interesante en Cartagena de casas villa, de construcción de ciudad, donde iban los residentes a vacacionar. En otra época decían que San Antonio era un puerto rojo por la fuerte actividad portuaria y de la bohemia, pero todo eso se perdió.
–El poema habla de que se va perdiendo en la imagen de la ciudad.
39. A muchos la construcción del mall, por ejemplo, nos cambió el ánimo. Antes, de fondo, se veía el mar; ahora se ve el mall. El color azul que lo tapa es como una agresión, es como decir: «No lo veís pero te lo pinto.»
40. A pesar de todo el sanantonino, el lugar que tiene para ir es ese mall. Dar una vuelta el fin de semana, ir a comer al McDonald’s. Es una respuesta privada y agresiva.
–El terremoto remece al poema tanto que, sumado a la ruptura del puente, la deforestación del paisaje, este se vuelve habitable sólo en el poema. ¿Por qué ya no se puede vivir allí, en este territorio que toca el poema?
41. La rotura del tejido social es muy fuerte. El puerto, por ejemplo, es un organismo que se come completamente lo demás. El diseño de este es más importante que el de la municipalidad. La ciudad se sigue haciendo a la mala. Y el patrimonio no es lo material, es la ciudadanía y la gente.
42. Hubo otro cagazo grande, además del mall invasivo en la ciudad: la explosión inmobiliaria a fines de los 90 en el gobierno de Frei. En ese momento llegó gente de Santiago, hubo poblaciones donde empezó a llegar la droga.
43. Las tomas también son un problema social muy fuerte, porque está desregulado y la gente teme a que el nivel de violencia los traspase y no sabe qué hacer.
44. Si alguna vez San Antonio fue una idea de ciudad, eso duró muy poco. Se dice que en Chile hay dos tipos de ciudades: la planificada y la no planificada. Las no planificadas se van formando por las capas que se van quedando.
45. Finalmente, la ciudad te fuerza a irte: tienes que irte para poder vivir la ciudad.
(*) Retratos de Kika Francisca González.





Sin comentarios