Curauma, Rafael Cuevas Bravo. Editorial Aparte: 2019, 40 páginas.
A la Curauma habitacional, digamos, al espacio creado más o menos artificialmente como un conjunto residencial delimitado, a las afueras de Valparaíso, se opone la Curauma creada como un texto, sin una cerrazón definitiva, de límites imprecisos y cualidades borrosas. Curauma es el primer libro de Rafael Cuevas y en él destaca el procedimiento del diario de anotaciones, la estructura abierta, así como el ejercicio topográfico de inscribir constantemente la realidad del espacio físico en un texto poético. Al decir de Mijaíl Bajtín, el enunciado refracta la realidad, es decir, no solo la refleja, como un doble uniforme, sino que la des-modela, multiplica y convierte en algo nuevo, sin existencia previa. No se trata de un proceso de representación pasiva, donde aquello que ya estaba en el orden de lo real pasa a ser duplicado por medio del artificio estético, con un origen simple y verdadero. Al contrario, el enunciado estético tiene una realidad propia que viene a poner en cuestión la cualidad del objeto representado, llevando al orden de la visibilidad y lo concreto aquello que antes no estaba disponible para ser visto ni pensado.
Como decía, Curauma es el primer libro de Rafael Cuevas; un texto breve, de no más de cuarenta poemas breves, en el que, sin embargo, se ofrece una amplia riqueza procedimental. Revisarlo implica ponerse en su propio ritmo. Entrar en una velocidad ralentizada donde las acciones pasan a ocupar otro tiempo, el de la contemplación. Este punto es importante, ya que Curauma pide una lectura atenta y concentrada, en tanto que su propia estructura está forjada bajo esas mismas condiciones. La brevedad de sus textos tiene relación con la concentración del aliento versal y las imágenes. Esto, sin embargo, no supone que los poemas sean pesados, con un hablante lírico que imponga un yo abrumador sobre los lectores. Por el contrario, los poemas son estructuras abiertas, como plantea Lyn Hejinian, donde la concentración y el rigor de la lectura vienen dado por la gran cantidad de detalles. Cada poema es una suma de imágenes, que pasan como un video en cámara lenta, donde podemos apreciar, pixel por pixel, el movimiento de los cuerpos en el tiempo. A eso me refería, justamente, con contemplación. No se trata de una contemplación a la manera de los haikús, estrepitosamente escritos por occidentales, donde inmediatamente queda en evidencia lo petrificado y obsoleto del intento, impidiendo a la lectura configurar aquello nuevo que trae el poema, ya sea en términos de desautomatización o, como se dijo, trayendo al orden de lo real aquello que antes no estaba disponible para ser visto ni ser pensado. Como decía, en este caso se trata de una contemplación política; un dibujo en constante proceso, puesto que funciona al ritmo de la mente; una paisajística que se confunde con la memoria y con la inmediatez del trazo:
Micro carretera abajo
más allá del ventanal los pinos
hechos parte y a partir del vértigo
una conversación con el mundo
desde la velocidad mira una cara
a ratos reflejada en la ventana
que se evapora cuando pone
el pie en la vereda
“(A dos voces, 18)
Aquí se pueden ver los elementos que hemos estado conversando, lo que en términos conceptuales más comunes se trata como territorio —experiencia del espacio en el imaginario de la escritura—, pero también, y lo que es de suma importancia, se trata de una cotidianidad. En ese sentido, esta contemplación es una observancia política en cuanto es una forma de mirar la propia cotidianidad, no solo del sujeto poético —de su yo y su interior—, sino del mundo y del espacio público y natural.
De esa manera, también, es que se puede hablar de un ejercicio de diario de anotaciones, donde el cuerpo y la mente marcan su trayectoria mediante la escritura. Asistimos a un movimiento de pensar, recordar e imaginar lo otro, vehiculizándonos en el poema. Allí, como un juego de esquelas, podemos agrupar diferencias y similitudes según un criterio intuitivo. Esta participación activa de la lectura como escritura viene a terminar el poema. Se podría decir que esto no tiene nada de nuevo y que cualquier texto de valor, después del pos-estructuralismo francés, debería considerar al lector como un elemento activo y fundamental a la hora de establecer su andamiaje. Pero esto es llamativo en el caso de Curauma puesto que los espacios abiertos en el tejido textual, es decir, su cualidad de estructura abierta, conviven con elementos absolutamente concretos: objetos, lugares reales con nombres e identificaciones; apoyaturas todas en lo real, que, si bien no tienen un rango documental, sí permiten sostener al cuerpo poético en tierra. No se trata, entonces, de poemas “conceptuales”, “abstractos”, “de la mente”, “de pensamiento puro” o “del arte a propósito del arte mismo”. No es, en definitiva, ni poesía órfica ni meta poesía. Ni academia ni esoterismo. Para bien o para mal, el texto realiza una finta y busca no dejar su apoyo en la realidad. Al contrario, cualquier pensamiento, pero desde las cosas mismas:
Giran bicicletas
hortensias entre sol y sol
la grúa a pleno día ya no es
un animal dormido
en el centro de su respiración
(“Carrusel”, 17)
Pareciera que Cuevas fuera un atento lector de Williams y que haya tenido la precaución de no abstraerse demasiado en diatribas del espíritu, y haya mantenido los pies y los ojos en la tierra, con su sobrepoblación de objetos, cuerpos y lugares. Sin embargo, y a propósito del diario de anotaciones, Curauma también me hizo recordar el procedimiento de álbum presente en Relación personal, de Gonzalo Millán. Allí, también se despliegan, en una estructura poética con ciertas afinidades a Curauma, cuadros de memoria, con características de alta visualidad. Lo que en ambos también podría destacar es una infancia vívida. Completamente diferente, eso está claro. Incluso en términos políticos. Si aquí hay una especie de infancia, es una infancia muy Curauma:
Era una plaza
con decenas de palos
vueltos espadas y niños
aferrados a esas espadas
había viento y había mástiles
y había algo así como un honor
que me empeñaba en defender
(“Bandera blanca”, 29)
Con cuadros que a veces puedan parecer muy ajenos a la realidad social y de clase de otro tipo de infancias, conserva su particularidad y se mantienen profundamente vivos, tanto en sus tonos y conjunto de sensaciones, así como en la actualización del enunciado: pareciera que estuviera viva para siempre; o bien, que revive cada vez que es leída en el texto. En ese sentido, todo poema parece ser un portal de tiempo, un artefacto para viajar a través del tiempo-espacio, por el cual podemos asistir a la experiencia cotidiana de una serie de cuerpos en un lugar particular.
Como anoté, la referencia a Williams también permite abrir otra hebra de lectura importante en Curauma, en especial relación con su carácter abierto, y esto tiene que ver con el habla. Al leer la serie de poemas que componen el libro, nos damos cuenta que leemos como hablamos. Es decir, los poemas están escritos como si fueran —aunque no lo sean— hablados. Esto hace que, aunque sean procesos de experiencia cargados de detalles, donde las cosas y los espacios despliegan sus detalles en la conciencia, la lectura no sea pesada. Si los poemas estuvieran articulados como un soliloquio del yo, en cerrazón definitiva —definida, con un fin que coincide con el del poema—, el habla estaría excluida. Esto es importantísimo para entender la producción de la poesía contemporánea —la que a mí como lector me interesa, así como la que puedo llegar a producir—, y es que ésta extrae su fuerza secreta del habla. Williams y Pound, por lo menos en la poesía moderna, son los primeros en establecer la necesidad de cambiar la medida versal, desde la métrica (trocaica, heroica, yámbica, etc.), a una que estuviese en relación con el habla y el ritmo del sujeto que escribe, así como de su época. De ahí es fácil hacer una línea de relación que pasa por Olson y Levertov y alimenta a toda la poesía contemporánea que comparte dicho valor. Pero no es un asunto únicamente de pesadez y liviandad, el habla es importante porque esta es la forma y la manera en que la lengua se usa en un determinado lugar y tiempo, de forma única, y su estructura y tono pone en relación un tiempo social con la institución literaria. Desde ese punto de vista, escribir como se habla es abrir el poema hacia elementos de relación que no solo tienen que ver con la tradición literaria —lo que ya se escribió—, sino también con el contexto cultural de la época en que ese poema se escribe. Palabras de uso y no palabras de museo, elementos de construcción comunes y corrientes y no joyerías parnasianas, son los materiales con los que Cuevas levanta su imaginario:
En una cajita
de mi abuela postrada
encontré guirnaldas y una flauta
afuera el organillero ordenaba
a los niños pasaje abajo en usos
despreciados por padres a la moda
(“Por aquí pasa una cadena”, 38)
Todos estos elementos señalados permiten ir delineando una poética propia, presente en Curauma, que invita a ver su posible proyección en otros trabajos del autor. Ahora bien, alguna vez escuché decir que el más difícil libro de escribir es el segundo, puesto que virtudes, dificultades y expectativas son depositadas, muchas veces injustamente, en su venida. Sin embargo, de este deseo rescato las ganas de seguir leyendo, vale decir, el querer leer más; la pulsión de querer seguir investigando el movimiento de estos elementos en un espacio poético profundamente personal y a la vez, aunque limitado, también colectivo, sin grandilocuencias, sin grandes palabras y a una velocidad que hace re-mirar y releer las palabras con las que pensamos y los bosquejos con los observamos el mundo.


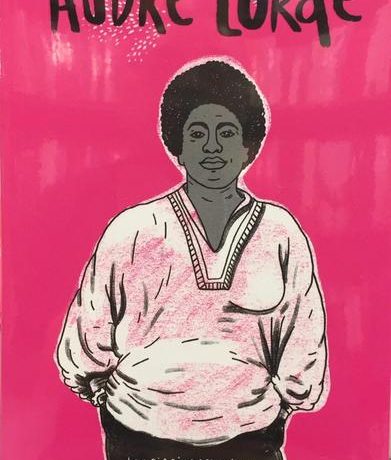

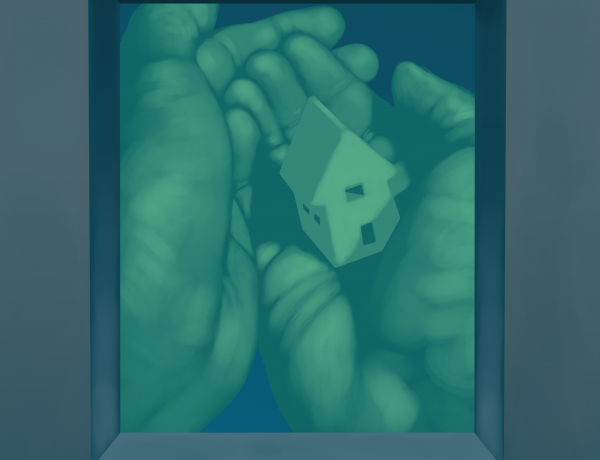
Sin comentarios